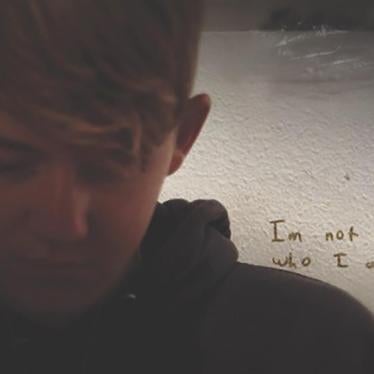Este artículo es el cuarto de la serie “Lecciones de un sexenio perdido”. La serie completa se encuentra disponible aquí.
Como abogados especializados en derechos humanos, generalmente no hacemos ránkings sobre los abusos que documentamos. Sin embargo, después de haber entrevistado a familiares de incontables víctimas a lo largo de los años, estoy convencido de que no hay crimen más cruel que la “desaparición” de un ser humano.
En 2003, durante uno de mis primeros viajes de investigación a México, entrevisté a mujeres en el estado de Guerrero que habían perdido a familiares en los setentas, durante la “guerra sucia”. Se presumía que sus familiares estaban entre los cientos de personas que los militares ejecutaron y arrojaron al mar. Sin embargo, las familias no tenían certeza de que hubiera sido así, y era por esta incertidumbre que lloraban desconsoladamente al contar sobre la pérdida de sus seres queridos, como si hubiera ocurrido ayer y no hace varias décadas.
Para muchos familiares de desaparecidos, tal vez la mayoría, la pérdida del ser querido se sigue viviendo como algo reciente, aun cuando lo lógico sería suponer que, muy probablemente, la persona esté muerta hace tiempo. Mientras exista incertidumbre, habrá esperanza. Mientras haya esperanza, seguirán atrapadas en una tortuosa indefinición, sin poder hacer el duelo ni seguir adelante con sus vidas. Para los padres en particular, renunciar a la esperanza se siente como una traición, como si estuvieran matando a su propio hijo.
Cuando presentamos nuestro informe sobre los casos de la “guerra sucia” al presidente Vicente Fox durante una reunión privada en Los Pinos en 2003, le dimos dos motivos por los cuales México debía investigar y juzgar estas atrocidades. Uno era la obligación del Gobierno ante estas familias. El otro era la obligación de impedir que estos delitos volvieran a ocurrir. La justicia por abusos cometidos en el pasado puede ser uno de los medios disuasorios más eficaces para que estos hechos no se repitan en el futuro, le dijimos.
Sin embargo, no hicimos tanto énfasis en el segundo punto. Al fin y al cabo, en ese momento, ninguno de nosotros creyó que el problema de las desapariciones volvería a manifestarse en México. Evidentemente estábamos muy equivocados.
Ocho años más tarde, en noviembre de 2011, de regreso en Los Pinos presentamos un informe sobre desapariciones y otros abusos en México. Estos se habían cometido durante el mandato del presidente con quien íbamos a reunirnos, Felipe Calderón. Desde el inicio de su “guerra contra las drogas” en 2006, soldados y policías mexicanos habían cometido atrocidades generalizadas como torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Estas últimas hacían parte de un rebrote más generalizado de las desapariciones —muchas perpetradas por la delincuencia organizada— que recién empezaba a recibir atención nacional, a medida que cada vez más familias contaban lo ocurrido y rogaban a las autoridades que las ayudaran a encontrar a sus seres queridos.
Calderón arrancó la reunión desestimando a priori nuestra conclusión que México atravesaba una crisis de derechos humanos. Mientras resumíamos nuestros hallazgos, él interrumpía con preguntas, en un tono escéptico y defensivo. Nos desafió a que le presentáramos al menos uno de los “supuestos” casos, y nuestro investigador lo hizo: Jehú Abraham Sepúlveda Garza, detenido por agentes de la policía de tránsito en San Pedro Garza García, Nuevo León, en noviembre de 2010, supuestamente por conducir sin registro, entregado a la policía ministerial y trasladado luego a la Marina, para no ser visto nunca más. “No puede ser”, dijo el presidente. De inmediato le mostramos las pruebas, que incluían declaraciones de la Policía y la Marina que confirmaban que Sepúlveda había estado bajo su custodia. Pidió más ejemplos.
Nos habían advertido que la audiencia duraría menos de 30 minutos, pero ya había transcurrido más de una hora y seguíamos analizando casos, mientras Calderón seguía haciendo preguntas. Su tono había cambiado. Se le notaba preocupado. La reunión terminó casi dos horas más tarde, con una invitación (que rechazamos) a exponer ante su consejo de seguridad nacional.
Dos semanas después, en una ceremonia conmemorativa del Día Internacional de los Derechos Humanos, que se televisó a todo el país, Calderón anunció que adoptaría varias de las medidas que le habíamos recomendado. Una de ellas consistía en crear una base de datos nacional exhaustiva sobre personas no localizadas para facilitar la determinación de su paradero. Durante 2012, la Procuraduría General de la Repúbica (PGR) encabezó esta iniciativa, y reunió información de procuradurías estatales y otras entidades gubernamentales.
Sin embargo, el gobierno no hizo pública esta información. En lugar de eso, durante las últimas semanas del sexenio de Calderón, funcionarios que temían que esta información nunca se diera a conocer filtraron los datos al Washington Post. Dos días antes de la ceremonia de investidura de Enrique Peña Nieto, el Post publicó un artículo que reveló la estadística más chocante de esta base de datos secreta: más de 25 mil personas habrían desaparecido durante la presidencia de Calderón.
Cuando asumió Peña Nieto, era evidente para todos — gracias a la filtración de los datos y las iniciativas de familiares de víctimas y ONGs locales— que el problema de las desapariciones había regresado con mucha fuerza. Dos meses después, en febrero de 2013, divulgamos un informe en el que intentamos mostrar la verdadera magnitud del problema. Con el apoyo de organizaciones de derechos humanos locales, habíamos documentado casi 250 desapariciones ocurridas durante la presidencia de Calderón, incluidas 149 en las que hallamos pruebas contundentes de que hubo participación de agentes gubernamentales en el delito. También encontramos pruebas que indicaban que miembros de las fuerzas de seguridad habían perpetrado algunas de estas desapariciones forzadas de manera planificada y concertada.
Peña Nieto no estuvo dispuesto a reunirse con nosotros. Por lo tanto, le presentamos el informe a su Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien nos aseguró que haría más que sus antecesores para abordar la crisis. Inmediatamente después de la reunión, en una conferencia de prensa improvisada en la calle, su subsecretaria para Derechos Humanos anunció que el Gobierno revisaría y actualizaría la base de datos sobre desaparecidos, tal como lo habíamos recomendado, y haría pública la información.
Nuestra siguiente cita fue con el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam. Analizamos con él nuestras conclusiones con respecto a la inacción de las autoridades mexicanas previas —en particular la PGR— en la investigación de casos sobre desapariciones. Describimos los errores y las omisiones aberrantes que habíamos detectado en casi todos los casos examinados. Por ejemplo, los fiscales no habían entrevistado a familiares de las víctimas, testigos o posibles implicados, revisado el lugar de los hechos, localizado los teléfonos celulares de las víctimas o examinado sus cuentas bancarias.
El procurador respondió con un ofrecimiento: si Human Rights Watch compartía las evidencias que sustentaban nuestro informe, él asignaría un equipo de fiscales para que trabajara en la investigación de algunos casos, con nuestro asesoramiento. Aceptamos la propuesta.
Regresamos a México el mes siguiente con nuestros archivos sobre 14 casos, correspondientes a 41 víctimas, cuyos familiares nos habían autorizado para compartir las pruebas con las autoridades. Estas pruebas incluían declaraciones de testigos, fotografías y grabaciones de video que implicaban a militares o policías en desapariciones forzadas.
Cuando volvimos a reunirnos con el equipo de fiscales seis semanas más tarde, constatamos que no habían logrado mayores progresos. Les reiteramos nuestras recomendaciones para avanzar con las investigaciones y les pedimos que nos informaran cuando hubieran logrado avances. Nunca lo hicieron. Unos meses después, Murillo Karam nos dijo que había perdido la esperanza que su equipo resolviera alguno de los casos.
En cuanto a la base de datos, no hubo el más mínimo avance durante más de un año. Cuando el Gobierno finalmente rompió el silencio, fue para emitir una serie de anuncios contradictorios que generaron más confusión que claridad. En mayo de 2014, la Secretaría de Gobernación anunció escuetamente que después de depurar las listas concluía que la cantidad de personas ausentes había descendido a 8 mil. En junio, indicó que la cifra era de 16 mil. En agosto, de 22 mil.
En vez de hacer pública la base de datos como se había comprometido, el Gobierno generó un portal en línea que solamente permitía a los usuarios averiguar si personas específicas estaban en dicha base y, en cada caso, dónde y cuándo habían sido vistas por última vez. El portal era apenas una estrecha rendija, pero aun así fue suficiente para poner de manifiesto que la base de datos —que se suponía era clave para encontrar a los desaparecidos— tenía muchísimos vacíos. En diciembre de 2013, Animal Político informó que 86 de los 149 casos de desapariciones forzadas que habíamos identificado en nuestro informe ni siquiera aparecían en la base de datos. Tres años más tarde, en 2016, un grupo de organizaciones mexicanas (como FUNDAR, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México, y el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos) descubrió que tampoco estaba la gran mayoría de los más de 600 casos que ellos habían denunciado.
No es que el gobierno de Peña Nieto no haya hecho nada para abordar la crisis. En junio de 2013, Murillo Karam, a pesar o quizás justamente porque estaba perdiendo fe en el equipo de fiscales ad-hoc que trabajaba en nuestros casos, conformó una unidad especial dentro de la PGR para investigar desapariciones. En los cinco años transcurridos desde entonces, la unidad ha encontrado 379 personas (177 con vida, 202 muertos). Aunque este es un logro importante, representa una fracción de la cantidad total de personas no localizadas—que actualmente son más de 37 mil, según el gobierno.
Pero la unidad especializada no ha logrado hacer justicia en ninguno de los casos. La unidad, que en octubre de 2015 se convirtió en una fiscalía, ha abierto menos de 1.300 investigaciones penales, ha presentado cargos únicamente en 11 y no ha obtenido ni una condena. Aunque puede haber habido algunos procesos penales exitosos en casos de desaparición impulsados por procuradurías estatales, y unos pocos por agentes de la PGR fuera de la fiscalía especial, la impunidad sigue siendo la regla.
Mirándolo retrospectivamente, el segundo motivo que expusimos al presidente Fox para juzgar las desapariciones de la “guerra sucia” —la justicia como factor de disuasión contra futuros abusos— ameritaba un énfasis mucho mayor. Entre los casos que el equipo de Murillo Karam fue incapaz de resolver, estaban las desapariciones de 10 personas por elementos de la Marina en Nuevo Laredo a principios de junio de 2011. En julio de 2013, durante el primer año de la presidencia de Peña Nieto, se informó en Nuevo Laredo de otra ola muy parecida de secuestros cometidos por elementos de la Marina. Y en 2018, durante el último año de Peña Nieto, hubo otra más.
Las familias de las víctimas empezaron a denunciar las desapariciones en febrero de este año. Pero la PGR recién inició investigaciones en junio luego de que familiares bloquearan la frontera con Estados Unidos pidiendo que las autoridades actuaran y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos anunciara que había documentado la posible desaparición forzada de, al menos, 23 personas por elementos de la Marina. Y recién a mediados de agosto —después de que familiares consiguieran una orden judicial federal— agentes de la PGR visitaron las tres bases navales en Nuevo Laredo buscando información y rastrillaron un terreno donde algunos creían que podrían haber sido enterradas las víctimas. El número de personas presuntamente desaparecidas por la Marina ha aumentado a más de 40, según el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, una organización no gubernamental. Las autoridades han encontrado los cuerpos de nueve de las víctimas. Las demás siguen desaparecidas. No se han presentado cargos penales.
A pocos días de concluir la presidencia de Peña Nieto, pareciera que los agentes estatales responsables por la desaparición de personas pueden seguir estando tan confiados como cuando este asumió —o como lo estaban durante la presidencia de Fox o durante la “guerra sucia”— de que no responderán por sus acciones.
El presidente Fox creó una fiscalía especial que intentó —con poco éxito— juzgar crímenes de la “guerra sucia”. No obstante, uno de sus pocos pero importantes logros fue una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que estableció que las desapariciones forzadas son delitos permanentes. El delito persiste mientras la víctima siga desaparecida. Este principio, que luego fue incorporado en la ley general sobre desapariciones de 2017, permite que los agentes del Ministerio Público impulsen investigaciones de casos que, de lo contrario, habrían prescrito, como han hecho en otros países de América Latina. Pero es mucho más que un mero argumento jurídico, pues capta un aspecto esencial de este delito en la experiencia de los familiares, para quienes el profundo sufrimiento continúa mientras se desconozca el paradero de las víctimas.
La crisis de desapariciones en México pronto pasará a ser responsabilidad de Andrés Manuel López Obrador. A fin de apreciar cabalmente qué implica esa responsabilidad, es crucial que se entienda la naturaleza permanente del delito. Las desapariciones forzadas cometidas durante el mandato de sus antecesores seguirán como delitos permanentes durante su mandato, hasta tanto no se conozca el paradero de las víctimas. Si su Gobierno no logra esclarecer judicialmente hechos, estará perpetuando estos crímenes. Además, si no juzga a los autores y sus cómplices, incrementará las probabilidades de que haya más delitos de este tipo. Es decir, apenas asuma, todas estas desapariciones —pasadas, presentes y futuras— pasarán a ser su responsabilidad.
Desde la elección, el equipo de López Obrador ha celebrado múltiples foros públicos con familiares de víctimas. La próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y su subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, se han pronunciado en términos enérgicos —y con elocuencia— sobre la catástrofe de derechos humanos que heredarán. El mismo López Obrador también ha reconocido la gravedad del problema como nunca antes lo hicieron sus antecesores.
Sin embargo, el presidente electo ha enfrentado férrea resistencia de los familiares en un aspecto: su reiterada insistencia en la importancia de perdonar a los agresores. Esto no debería haberle causado ninguna sorpresa. Es problemático pedirles a víctimas de cualquier tipo de delitos que perdonen a agresores que no han sido llevados ante la justicia ni han pedido ser perdonados. Pero es mucho más insensible aún para las familias que padecen el efecto permanente de la desaparición forzada de un ser querido. Es como pedir a una persona que perdone a su agresor mientras sigue siendo agredida, o que perdone a su torturador mientras todavía está sufriendo la tortura.
Estas familias han soportado afrentas incluso peores que la insistencia de López Obrador con el perdón. El próximo artículo de esta serie analizará en mayor profundidad la crueldad inconmensurable que entraña la negligencia grotesca por parte de México de su crisis de desapariciones, y cómo las respuestas de los familiares —en forma individual y colectiva— podrían tener efectos transformadores para el estado de derecho en México.
Daniel Wilkinson es director ejecutivo adjunto para las Américas de Human Rights Watch.