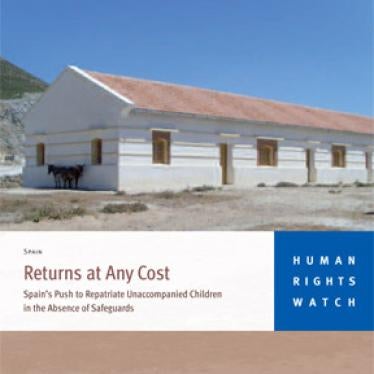Sandra Avery solía consumir crack y ya había sido condenada en tres oportunidades por tenencia de esta droga para uso personal por un valor de US$ 100. Sin embargo, logró recuperarse, se incorporó al Ejército, obtuvo un título en contabilidad y, cuando abandonó el Ejército, consiguió un buen empleo. Años después, su vida perdió nuevamente el rumbo. Contrajo matrimonio con un traficante de crack y comenzó a consumir nuevamente. Más adelante, fue arrestada junto con su esposo por vender crack.
El fiscal propuso a Sandra un pacto sobre admisión de culpabilidad que preveía una condena de 10 años de prisión, pero, cuando ella se negó a aceptarlo, pidió que se aplicara el incremento obligatorio de la pena debido a sus antecedentes penales.
Por lo tanto, en lugar de estar encarcelada posiblemente por 10 años, ahora lo está de por vida, sin posibilidad de libertad condicional.
En Estados Unidos, las personas acusadas por delitos vinculados con drogas a nivel federal pagan un precio sumamente alto si optan por no declararse culpables, según surge de nuestro informe reciente “Una oferta que no podrá de rechazar” (An Offer You Can’t Refuse). Los fiscales hacen uso de su potestad de modificar las imputaciones para que se apliquen condenas obligatorias más prolongadas a quienes rechacen los pactos de negociación de penas. Los acusados que van a juicio reciben condenas que, en promedio, triplican la ofrecida en el pacto. Entonces, no sorprende que el 97 por ciento de los acusados por delitos vinculados con drogas reciban condenas a través de ese tipo de acuerdos, y no como resultado de un juicio.
Sandra sin duda violó la ley y debe recibir un castigo por ello. Sin embargo, el castigo debe ser proporcional al delito cometido. El fiscal que intervino en su caso consideró que 10 años tras las rejas sería adecuado si se declaraba culpable. Si esto es así, ¿cómo es entonces posible que también resulte justa una pena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional?
Tuve oportunidad de preguntar al fiscal por qué pedía una pena tan alta si Sandra iba a juicio. Su respuesta fue la siguiente: “Porque correspondía”. En otras palabras, tenía dos condenas anteriores y él podía pedir esta pena. Luego, le pregunté si pensaba que la condena era justa, a lo cual respondió diciendo “sin comentarios”.
Los fiscales tienen un incentivo para suscribir este tipo de pactos: el proceso es más rápido y económico que ir a juicio. Además, la credibilidad de un fiscal depende de que pueda cumplir su amenaza de que conseguirá una pena más rigurosa para quienes rechacen el pacto de negociación de la pena.
En mis más de 25 años en Human Rights Watch, he redactado numerosos informes sobre políticas que perjudican a personas que justamente no ganarían un concurso de popularidad. En definitiva, no es necesario que alguien nos agrade, y mucho menos que aprobemos su accionar, para que exijamos que reciba un trato digno y se respeten sus derechos humanos.
Sin embargo, mi trabajo se inició lejos de las prisiones estadounidenses. Mi ascendencia es en un 25 por ciento venezolana y mis estudios universitarios se concentraron en América Latina, lo cual me permitió conseguir mi primer empleo en Human Rights Watch investigando temas vinculados con Colombia, en 1985. Años más tarde me fui de esta organización para volver luego en 1994. Desde ese momento seguí investigando sobre abusos en América Latina. Dos años después, decidí concentrarme en los problemas de la justicia penal de Estados Unidos. En 2001, se creó la división estadounidense y me convertí en la primera directora de este departamento. Abandoné el cargo en 2007 para retomar lo que verdaderamente me apasiona: la investigación.
Durante los años en que trabajé en derechos humanos, hubo varios temas que fueron una constante. Uno se relaciona con la denominada “guerra contra el narcotráfico”, o más específicamente, cuestiones de derechos humanos que surgen cuando se intenta combatir al mercado de las drogas castigando a los consumidores y vendedores. Indagué cómo esos abusos se manifestaban en lugares como Bolivia y luego hice un seguimiento de cómo los fondos ilícitos ingresaban a Estados Unidos, donde investigué abusos relacionados con las leyes sobre drogas y con la aplicación de la ley.
Las drogas representan al capitalismo en estado puro, en el sentido de que mientras haya demanda, habrá oferta. En los últimos 40 años, las iniciativas de aplicación de leyes contra las drogas no han sido muy efectivas a la hora de reducir el consumo de esas sustancias, sino que han tenido como resultado abusos generalizados que incluyen desde actos de violencia hasta leyes que prevén condenas extremadamente rigurosas y una cantidad desproporcionada de afroamericanos tras las rejas por delitos vinculados con drogas.
Otro tema que he abordado en mi trabajo es el abuso de poder. Durante los años de terrorismo de Estado en América Latina, regímenes dictatoriales abusaron de su poder de diversas maneras. En Estados Unidos, la mayoría de los abusos de poder directos y claros se producen en el sistema de justicia penal, dado que es allí donde el gobierno federal puede hacer valer su amenaza más contundente: la posibilidad de privar a una persona de su libertad y de su vida.
He investigado casos de penas de muerte que se aplicaron a personas con discapacidad intelectual, la negativa de Estados Unidos a liberar a presos moribundos de edad avanzada, la falta de tratamiento para reclusos que padecen enfermedades mentales y el uso excesivo de celdas de aislamiento. También he investigado medidas de prisión preventiva impuestas a personas que no tienen recursos económicos para pagar la fianza y el uso de perros para obligar a los internos a salir de sus celdas. Todos estos casos son ejemplos de uso indebido y abuso del poder gubernamental.
Considero que el sistema de justicia penal estadounidense ha sufrido una distorsión desde la década de 1980, una época que se distinguió por tensiones vinculadas con los derechos civiles, aumento del consumo de drogas e incremento de la violencia en las comunidades predominantemente afroamericanas. Si a esto se suma una política partidista en la cual cada partido se disputa el mérito de ser “implacables con la delincuencia” y la manipulación política de temas relativos a drogas y cuestiones raciales, se obtiene un sistema en el cual “demasiados estadounidenses son enviados a demasiadas prisiones durante demasiado tiempo”, como señaló el Fiscal General Eric Holder en agosto.
Existe actualmente un creciente interés en reformar el sistema de imposición de penas, en parte porque Estados Unidos se ha dado cuenta, sencillamente, de que no puede permitirse encerrar a tantas personas.
Aun así, es difícil conseguir que las personas se interesen por los excesos que se cometen en el sistema de justicia penal. A menos que se tenga un familiar en el sistema, no es un tema que interese o preocupe.
El movimiento de derechos humanos que se inició en la década de 1970 se concentró en intelectuales de clase media y políticos disidentes de la ex Unión Soviética que sufrían violaciones de derechos humanos por reclamar una mayor libertad política. Luego, en la década de 1980, se inició el terrorismo de Estado en América Latina, durante el cual se cometieron abusos contra quienes se oponían en forma violenta o pacífica a las dictaduras militares, incluidas torturas, ejecuciones y desapariciones. Si tenían suerte, estas personas conseguían exiliarse.
El público siente gran empatía por quienes son oprimidos por gobiernos. Sin embargo, proteger los derechos humanos de personas acusadas de cometer delitos comunes es algo totalmente distinto. He comprendido que a algunas personas les cuesta aceptar que quienes transgreden la ley (o son acusados de ello) tienen derechos que merecen ser protegidos al igual que los suyos. Una cosa es preocuparse por un disidente político, y otra bien distinta es demostrar interés por alguien que ha cometido un homicidio o traficado drogas.
Sin embargo, que una persona haya sido condenada por un delito no habilita al gobierno a aplicarle penas crueles e injustas.
A mi criterio, aquí es donde radica el verdadero desafío que enfrentamos en materia de derechos humanos, es decir, proteger a quienes no gozan de popularidad, con independencia de sus circunstancias, el delito que hayan cometido y el lugar donde vivan.
Sandra Avery se encuentra en esta categoría. No sé cuál sería la condena adecuada para alguien en su situación, pero no creo (y sospecho que muchos coincidirán conmigo) que sea la cadena perpetua sin posibilidad de excarcelación. Sobre todo una pena de prisión perpetua que se impuso no tanto por el delito cometido sino por su negativa a declararse culpable. Eso, sencillamente, representa un abuso de poder. Una persona que vende crack merece que el gobierno le brinde un trato imparcial y justo, idéntico al que se ofrece a disidentes políticos.
Los derechos humanos no son solamente para quienes actúan con rectitud, sino que tutelan la dignidad de todas las personas, independientemente del lado de la ley en que se encuentren.