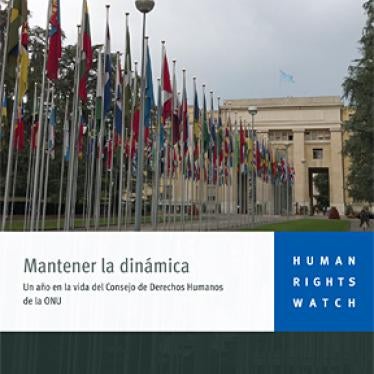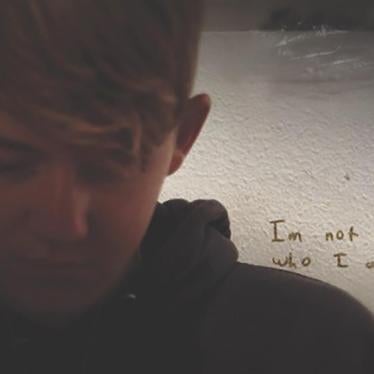Un juez israelí me preguntó el mes pasado en una audiencia si estaría dispuesto a comprometerme a no promover “boicots”, que conforme a la definición en el derecho israelí incluye instar a las empresas a dejar de hacer negocios en asentamientos israelíes en los territorios ocupados de Cisjordania. Considerando las consecuencias de derechos humanos que tienen estas actividades, me negué.
Esta semana, la corte confirmó una orden de deportación gubernamental en mi contra y citó en sus argumentos mi negativa. La corte me concedió un plazo de dos semanas para irme del país.
Las autoridades israelíes sostienen que me deportan porque promuevo boicots contra Israel. Dejando de lado la paradoja de que el país que se autoproclama como la “única democracia” de la región está deportando a un defensor de derechos por una expresión pacífica, la realidad es que el señalamiento no es cierto.
Human Rights Watch no apoya ni se opone a los boicots contra Israel, un hecho que el Ministerio de Interior de Israel reconoció el año pasado. En cambio, documentamos las prácticas de las empresas en los asentamientos como parte de nuestras acciones globales para instar a compañías, gobiernos y otros actores a cumplir sus responsabilidades en el área de los derechos humanos. También defendemos el derecho de las personas a apoyar o repudiar boicots de manera pacífica, como una cuestión de libertad de expresión y conciencia.
En un primer momento, el gobierno israelí señaló que revocaba mi visa de trabajo basándose en un dosier que había compilado sobre mis lejanos días como activista estudiantil, antes de que me convirtiera en director para Israel/Palestina de Human Rights Watch en octubre de 2016. Cuando objetamos la deportación en la justicia, y señalamos que las propias pautas del Ministerio del Interior exigen que el apoyo a un boicot sea “activo y continuo”, se enfocaron en cambio en destacar las investigaciones de Human Rights Watch sobre las actividades de empresas como Airbnb y nuestra recomendación de que dejen de operar en asentamientos.
Esta no es la primera vez que un país de Medio Oriente ha intentado impedirme el ingreso. En 2009, Siria me negó una visa luego de que un funcionario público señalara que mis notas “transmiten una perspectiva poco favorable del gobierno Sirio”. En 2014, fui obligado a irme de Egipto tras escribir un informe para Human Rights Watch en el que se documentó la masacre de Raba, una de las más graves matanzas de manifestantes ocurridas en un mismo día. En 2017, Bahréin me impidió entrar el país luego de que me identificara como investigador de Human Rights Watch.
Esto tampoco es algo nuevo en lo que respecta al gobierno israelí. En la última década, las autoridades han impedido que ingresen al país el profesor del MIT Noam Chomsky, los relatores especiales de la ONU Richard Falk y Michael Lynk, la ganadora del Premio Nobel Mairead Maguire, los abogados de derechos humanos estadounidenses Vincent Warren y Katherine Franke, una delegación de miembros del Parlamento Europeo y líderes de 20 organizaciones de incidencia, entre otras personas. En todos los casos se debió a la incidencia que llevan a cabo en relación con violaciones de derechos humanos atribuibles a Israel. Tampoco se han librado de esto diversos defensores de derechos de origen israelí y palestino. Funcionarios israelíes han difamado a estas personas y obstaculizado su labor, y a veces incluso han presentado acciones penales contra ellas.
No obstante, lo que sí es nuevo es que un tribunal israelí avale las acciones del gobierno para expulsar a un trabajador de derechos humanos por instar a las empresas a cumplir sus responsabilidades en materia de derechos humanos cortando vínculos con los asentamientos. En muchas oportunidades los tribunales israelíes han encontrado justificaciones para las violaciones sistemáticas de derechos humanos y la discriminación arraigada que distingue al medio siglo que Israel lleva ocupando Cisjordania y la Franja de Gaza. Pero alinearse con el gobierno para actuar de manera directa contra defensores que cuestionan estos abusos sugiere el advenimiento de una etapa potencialmente distinta y peligrosa.
La corte determinó que las actividades de investigación e incidencia de Human Rights Watch con respecto a las empresas en los asentamientos constituyen un “boicot” conforme al derecho israelí. En la práctica, la decisión implica que quien inste a las empresas a hacer lo correcto y dejar de contribuir a que haya violaciones de derechos humanos y discriminación mediante sus actividades en los asentamientos, corre el riesgo de que se le impida ingresar en Israel y Cisjordania.
Esta sentencia se dicta en un momento en que la Administración Trump ha apoyado de manera absolutamente acrítica al primer ministro Benjamin Netanyahu y no ha hecho ningún esfuerzo visible para contener los abusos israelíes que cercenan derechos de los palestinos.
Tenemos previsto apelar la decisión emitida esta semana por la Corte Suprema de Israel. Es mucho lo que hay en juego. El caso ya no tiene que ver solamente con que Israel restrinja el acceso de Human Rights Watch a Israel y Cisjordania por primera vez desde que empezamos a dar seguimiento a lo que ocurre allí hace tres décadas.
Lo que este caso plantea es la interrogante de si Israel está dispuesto a tolerar a quienes critican su comportamiento en el más de medio siglo que ocupan Cisjordania y la Franja de Gaza, privando a los palestinos de sus derechos más básicos y dándoles un trato segregado y desigual.
Si Israel logra deportar a un investigador por pedir que se respeten derechos, ¿qué esperanza queda de que el país esté dispuesto a reconocer, investigar y cesar las violaciones de derechos humanos que comete?