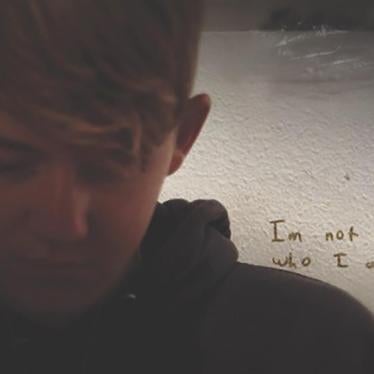Los problemas de Anacelis Alfaro empezaron a fin del año pasado en la plaza principal de Barquisimeto, la apacible capital del estado de Lara, en Venezuela, a orillas del río Turbio. Alfaro, de 51 años, se dedicaba a organizar eventos para una universidad privada y era además activista del partido político Voluntad Popular. Un día soleado, en diciembre pasado, el partido festejó su aniversario en la plaza de esa localidad. Alfaro fue la oradora principal del evento, y en su discurso destacó el rol de las mujeres en la política, mencionó el encarcelamiento arbitrario del líder opositor Leopoldo López e instó a mantener la esperanza en períodos de adversidad. Disfrutó de la jornada, se puso al día con activistas de otros estados y luego se fue a su casa sin saber que su vida, como la conocía hasta entonces, había terminado.
Al día siguiente, un tribunal penal dictó órdenes para allanar las viviendas de dos activistas del partido en busca de “carteles y pancartas” y “cualquier otra evidencia de interés criminalístico”. Sin saber que su apartamento figuraba en la lista, ese fin de semana Alfaro viajó al estado vecino de Carabobo para visitar a unos amigos. Por ello, cuando la policía apareció en el pequeño departamento que compartía con su madre, de 79 años, sólo esta última estaba allí para presenciar la requisa y responder a las preguntas sobre dónde se encontraba Alfaro.
Aunque la orden judicial no especificaba el delito que se le atribuía, un amigo con contactos en el gobierno le advirtió a Alfaro que no regresara a su hogar. Los agentes que habían interrogado a la otra activista durante dos días le preguntaron insistentemente dónde se encontraba Alfaro. Pasó una semana escondida en casa de amigos, hasta que la convencieron de huir del país. Un amigo fue a buscar su pasaporte, y Alfaro tomó un vuelo a Buenos Aires donde, tras meses de trámites para regularizar su documentación y buscar empleo, encontró trabajo en un restorán de comida rápida en la capital argentina, exiliada por el delito de disentir. “Me sentí una cobarde”, dijo Alfaro cuando me reuní con ella en un café. Pero, añadió, “presa no serviría de nada”.
Mientras Venezuela se transforma en un Estado policial, cientos de miles de personas huyen de las enormes dificultades económicas y la persecución. Venezuela fue históricamente un lugar que acogió a inmigrantes, incluidos muchos que escaparon de las dictaduras latinoamericanas de las décadas de 1960 y 1970. (Las llegadas desde Argentina, Chile y Uruguay aumentaron un 800 % durante ese período, y en esta ola estuvieron también mis padres, que huyeron de Buenos Aires días antes del golpe militar de 1976). Ahora el flujo circula en la dirección contraria, y los países de la región están viendo cómo devolverles el favor.
En los últimos meses, he entrevistado a decenas de personas de la nueva diáspora venezolana, incluidos profesionales, estudiantes y miembros de comunidades indígenas que se fueron del país en avión, como Alfaro, o que lo hicieron viajando varios días en autobús, o incluso a pie. Se fueron en busca de alimentos o tratamiento médico, o intentando protegerse de la persecución política. La cantidad de permisos de residencia temporaria otorgados a venezolanos en Argentina ha aumentado en más del doble desde 2014, y llegó a 35.600 en mayo de 2017, según las autoridades inmigratorias argentinas. Chile aumentó más de cuatro veces las visas otorgadas a venezolanos en los últimos años, de 1.463 en 2013 a 8.381 en 2015. En lo que va de 2017, Perú ha recibido más de 10.000 solicitudes de venezolanos que piden permanecer en el país, según dijeron autoridades inmigratorias a Human Rights Watch.
En 2014 Venezuela ocupaba el sexto lugar en la lista de países cuyos ciudadanos solicitaban permisos legales para permanecer en Uruguay, pero trepó súbitamente al primer puesto este año, según dijeron las autoridades a Human Rights Watch. Brasil todavía debe procesar miles de solicitudes de asilo de ciudadanos venezolanos, y el año pasado llegaron a Estados Unidos más solicitantes de asilo procedentes de Venezuela que de ningún otro país (cerca de 18.000, según informes de prensa).
Cada una de las personas que entrevisté permite entender mejor la magnitud del colapso político y económico del país.
Pablo López, de 23 años, miembro de la comunidad indígena venezolana Warao, se vio obligado a cruzar la frontera hacia Brasil por el hambre que sufría en Venezuela. Cuando lo entrevisté en febrero, dormía en las calles de una ciudad fronteriza brasileña junto con otros 100 miembros de su comunidad. Hombres, mujeres y niños vivían, cocinaban y comían en condiciones absolutamente insalubres. López ganaba USD 1,40 por hora cargando camiones. Otros miembros de su comunidad vendían artesanías o mendigaban en la calle. Todos aquellos con quienes hablé afirmaron que su situación en Brasil era mejor que en Venezuela.
Ludiskel Mass, una maestra de escuela quien fue activista estudiantil del partido opositor Un Nuevo Tiempo, de 32 años, se vio obligada a dejar el país para tratarse por cáncer. En 2015, en su ciudad de origen, Maracaibo, los médicos le dijeron que el sangrado vaginal que sufría probablemente se debía a un quiste, pero que no tenían los insumos para brindarle un diagnóstico adecuado. Dos amigos le pagaron el viaje en autobús a Lima, donde, según me dijo, llegó luego de un viaje de seis días. En Perú, los médicos pudieron diagnosticarla y someterla a una cirugía exitosa para extirpar un cáncer uterino. Un año después, logró llevar a sus hijos de 11 y 12 años a Lima.
Alfaro no duda de que estaría presa si no hubiera huido. Muchos activistas —los poderosos y conocidos, así como también otros de bajo perfil— han sido perseguidos, detenidos o amenazados con ser encarcelados desde que ella huyó. El Foro Penal Venezolano, una organización sin fines de lucro, estima que hay cerca de 400 presos políticos y afirma que, desde abril, la justicia militar ha procesado a más de 460 civiles, sobre los cuales no tiene competencia.
El 16 de julio, más de siete millones de venezolanos participaron en un plebiscito informal organizado por la oposición con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil, universidades y cientos de voluntarios. Al participar, manifestaron que se oponían a la propuesta del presidente Nicolás Maduro de formar una Asamblea Constituyente con partidarios del gobierno. Cerca del 10 % lo hizo desde el exterior. (Dos semanas después, Maduro avanzó igualmente con su plan, y conformó una Asamblea Constituyente que tendría poderes de una amplitud alarmante, definidos de manera muy imprecisa, por tiempo indeterminado).
Ya sea porque huyen de la escasez más terrible, o porque temen ser encarceladas, ninguna de las personas que entrevisté sentía que tenía alguna opción que no fuera irse del país. En la Venezuela de hoy, no quedan instituciones independientes en pie para controlar al poder ejecutivo. El Tribunal Supremo de Justicia, que se convirtió en un anexo del Palacio de Miraflores cuando, en 2004, el entonces Presidente Hugo Chávez copó esta institución con adeptos, desde entonces ha validado una y otra vez medidas que socavan la democracia venezolana y vulneran derechos fundamentales. Recientemente, el Tribunal despojó a la Asamblea Nacional de sus facultades legislativas, y en vez de insistir en que Maduro observara la constitución, el tribunal apoyó su propuesta de reescribirla. También desestimó todos los recursos presentados por la Fiscal General Luisa Ortega, que anteriormente fue leal al régimen y ahora ha empezado a hablar abiertamente contra el gobierno. A su vez, el Consejo Nacional Electoral no celebró las elecciones regionales que, por mandato constitucional, debían realizarse en 2016, y postergó un referéndum revocatorio contra Maduro, hasta que la justicia canceló la iniciativa definitivamente.
El gobierno de Maduro ha usado su monopolio del poder para detener y perseguir penalmente a críticos, inhabilitar a opositores para postularse a cargos públicos —y de paso también encarcelarlos—, detener o expulsar a periodistas y sacar del aire a canales de televisión. Miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas, junto con grupos armados partidarios del régimen, han reprimido brutalmente manifestaciones masivas contra el gobierno, provocando decenas de muertos y cientos de heridos, y deteniendo a miles de personas.
Hernán González, de 40 años, me dijo poco tiempo atrás en Montevideo que huyó de Venezuela cuando la Guardia Nacional mató a su hermano Pablo. Durante años, él y su familia habían sido chavistas incondicionales, pero habían dejado de apoyar al régimen por las largas filas para conseguir alimentos y la malnutrición, y en las elecciones legislativas de 2015 votaron por la oposición. Una noche en noviembre de 2016, según contaron testigos a González (no es su nombre verdadero), mientras Pablo jugaba al dominó con amigos en la acera cerca de su casa, fue detenido por miembros de la Guardia Nacional. Más tarde esa noche, el cuerpo de Pablo apareció en un hospital, y miembros de la Guardia Nacional dijeron a González que su hermano había muerto en un “enfrentamiento”. El cuerpo estaba cubierto de contusiones y tenía un orificio de bala en el pecho.
El gobierno también ha negado la crisis humanitaria, producto en gran medida de la crisis económica, y no ha permitido que llegue asistencia internacional que se encuentra disponible. La escasez de medicamentos, insumos médicos y alimentos es tan severa que cada vez más personas como López y Mass, que no pueden alimentar a sus familias o recibir atención médica básica, se ven obligadas a irse del país. Y el ciclo de represión y negación gubernamental continúa. La ministra de salud fue despedida días después de que anunciara un drástico aumento, durante 2016, en las estadísticas de mortalidad materna, mortalidad infantil y malaria.
Los países de la región que acogen a venezolanos han abierto una válvula de escape —aunque pequeña— en medio de la crisis. Pero el exilio no es una solución permanente. El problema son las políticas y las prácticas abusivas del gobierno de Maduro. Desde que miles de venezolanos salieron a las calles a principios de abril en protesta por el autoritarismo creciente, el régimen ha respondido con represión feroz. Miembros de las fuerzas de seguridad han disparado municiones antidisturbios a quemarropa contra manifestantes, han arrollado con vehículo blindado a manifestantes, han golpeado brutalmente a personas que no mostraron resistencia y han irrumpido en las viviendas de presuntos opositores. Las fuerzas de seguridad también han detenido arbitrariamente a cientos de manifestantes, transeúntes y críticos.
Los líderes de la región deben redoblar la presión para que Maduro fije una fecha en la cual se celebren elecciones libres y justas, bajo una rigurosa supervisión internacional. Deben seguir exigiendo a Maduro que termine con la represión, libere a todos los presos políticos, juzgue crímenes que constituyen violaciones de derechos humanos, restablezca la independencia judicial, devuelva a la Asamblea Nacional sus potestades y permita la llegada de asistencia humanitaria internacional. Deben imponer sanciones dirigidas contra funcionarios clave y transmitir elocuentemente el mensaje de que quienes cometan abusos serán indefectiblemente llevados ante la justicia, cuando se restablezca la independencia judicial en Venezuela.
Las personas que están encarceladas por disentir, aquellas que vuelven a sus casas de las filas para comprar pan con las manos vacías y quienes ven como deteriora su estado de salud a causa de enfermedades prevenibles merecen que así sea. También lo merecen los exiliados que ansían regresar a su país.
Alfaro se está habituando a Buenos Aires. Disfruta de caminar por la ciudad, algo que no podía hacer en su país, donde hay altísimos índices de criminalidad. Se hizo amiga de muchos venezolanos que han migrado a Argentina, y si bien se sentía agradecida de haber aprendido un oficio en el rubro gastronómico a esta altura de la vida, está más contenta ahora que encontró un empleo que le permite usar su encanto caribeño vendiendo joyas en una tienda de Buenos Aires. Colabora con miembros de la oposición venezolana que viajan a Argentina y coordinó uno de los centros en Buenos Aires donde el 16 de julio se celebró el plebiscito de la oposición, y por eso sabe que está contribuyendo a restablecer la democracia en Venezuela. Pero, muy en el fondo de su corazón, extraña su país y se siente privada de ejercer sus derechos. “Eventualmente voy a volver a mi país para ayudar a reconstruirlo”, me dijo Alfaro mientras juntábamos nuestras cosas para irnos del café.