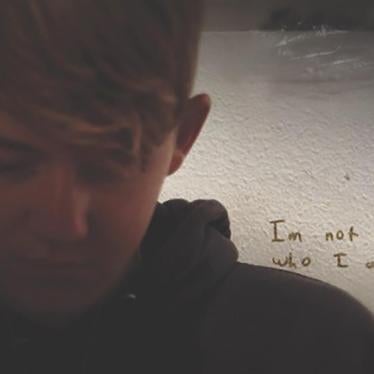Este artículo es el primer de la serie “Lecciones de un sexenio perdido”. La serie completa se encuentra disponible aquí.
Una de las preguntas más espinosas que enfrentará Andrés Manuel López Obrador como presidente de México es qué hacer con las Fuerzas Armadas. Por más de una década, las fuerzas militares mexicanas han estado abocadas a una “guerra contra las drogas” que ha tenido resultados desastrosos, no sólo en términos de derechos humanos y seguridad pública, sino además por su impacto corrosivo para el estado de derecho. El problema, en pocas palabras, es que hay elementos de las fuerzas militares que están operando en gran parte de México sin mayor control efectivo de las autoridades civiles. La Ley de Seguridad Interior que fue aprobada el año pasado, si es implementada según su actual texto, sólo empeorará esta situación.
El presidente Enrique Peña Nieto heredó este desastre de su antecesor, Felipe Calderón Hinojosa, que a pocas semanas de asumir en 2006, envió de forma masiva a soldados mexicanos a enfrentarse con la delincuencia organizada en distintas regiones del país. En un primer momento, el despliegue de tropas se anunció como una medida temporaria para complementar la actuación de las fuerzas policiales civiles, que se veían superadas por poderosas y despiadadas organizaciones delictivas. Pero al término de ese sexenio, la presencia militar se había vuelto permanente en muchos sitios y las Fuerzas Armadas, en los hechos, reemplazaron a la policía, en vez de tan sólo darle apoyo.
El fundamento jurídico de la política de Calderón fue dudoso. El artículo 129 de la Constitución establece que “[e]n tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”. El gobierno de Calderón Hinojosa justificó el uso de las fuerzas militares citando una tesis de la Suprema Corte de 1996, que indicaba que los militares podían apoyar las actividades de seguridad pública cuando lo solicitaran las autoridades civiles. Pero esa tesis establecía un requisito clave: las Fuerzas Armadas debían desempeñar un papel “auxiliar”, de apoyo a las fuerzas civiles, y en ningún caso podían reemplazarlas. Eso no fue lo que ocurrió.
Habría que tener en cuenta que la Ley de Seguridad Nacional de los tiempos de Vicente Fox pudo haber facilitado la omisión del mencionado requisito. En su definición de “amenaza a la seguridad nacional”, dicha ley incluyó los “[a]ctos tendentes a obstaculizar o bloquear operaciones militares o navales contra la delincuencia organizada”, lo cual permitió para algunos justificar la actuación de las Fuerzas Armadas en este ámbito. Sin embargo, esa es, en el mejor de los casos, una interpretación dudosa. Una reforma constitucional aprobada en 2008, que dispuso (en su artículo 21) que “las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil”, debió haber resuelto esta discusión. Evidentemente no fue suficiente.
Peña Nieto pudo haber revertido la militarización de la seguridad pública. Pero optó por no hacerlo. Como candidato, se comprometió a crear un nuevo cuerpo de policía denominado Gendarmería Nacional, integrado por 40 mil agentes. Pero esta promesa quedó prácticamente en el olvido cuando asumió la Presidencia, y la militarización continuó avanzando sin tregua. Entre 2012 y 2017, la cantidad de bases militares de “operaciones mixtas”, donde también hay policías y agentes del Ministerio Público, aumentó de 75 a 182, y su alcance se extendió de 19 a 27 estados. La cantidad de militares destinados a estas bases prácticamente se triplicó. En cambio, la cantidad de agentes de la Policía Federal apenas ha variado, y sigue siendo inferior a 40 mil. La nueva “gendarmería” nunca tuvo más de 5 mil elementos.
La militarización de la seguridad pública ha tenido resultados previsiblemente desastrosos. Las Fuerzas Armadas en México, al igual que en cualquier otro país, están hechas para la guerra, no para la seguridad pública, y tienen antecedentes de abusos graves contra civiles. Encomendarles que contengan la violencia delictiva fue echarle más leña al fuego. Durante el gobierno de Calderón Hinojosa, ello provocó abusos generalizados, como ejecuciones, desapariciones forzadas y torturas. Y no consiguió reducir la violencia. De hecho, es posible que haya sido un factor que contribuyó al drástico aumento de la cantidad de homicidios en esos años.
La militarización impulsada por Calderón Hinojosa fue particularmente peligrosa por la falta de control civil efectivo sobre las Fuerzas Armadas. Las fuerzas militares mexicanas son una de las menos transparentes y con menor rendición de cuentas del hemisferio. Hasta hace poco, esto se debía en gran medida a que México se había aferrado a la práctica arcaica de asignar jurisdicción exclusiva a las fuerzas militares por los abusos de sus miembros. Los fiscales y jueces del sistema de justicia militar —que también son militares subordinados a las autoridades castrenses— sirvieron para garantizar la impunidad de los abusos.
Cuando Peña Nieto inició su presidencia, México acababa de dar un paso histórico para finalmente poner a las Fuerzas Armadas dentro del Estado de derecho. En septiembre de 2012, la Suprema Corte había fallado la última de una serie de decisiones que establecieron que las autoridades civiles debían investigar y juzgar en la justicia penal ordinaria los abusos cometidos por militares contra civiles. Sin embargo, la PGR ha logrado muy pocos avances en el procesamiento de estos casos durante el sexenio de Peña Nieto. De 2012 a 2016, la PGR abrió más de 500 investigaciones contra militares, pero solamente obtuvo 16 condenas, según la organización Washington Office on Latin America (WOLA).
Es posible que la única investigación totalmente independiente que enfrentaron las fuerzas militares durante el sexenio haya sido impulsada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que se creó para examinar la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Sin embargo, la Sedena no permitió que los investigadores entrevistaran a ningún militar. Al parecer, tanto la PGR como la Segob realizaron esfuerzos conjuntos para persuadir a la Sedena de cooperar, pero no lo lograron. Si ese fuera el caso, sería una clara muestra del grado en que las fuerzas militares mexicanas actúan fuera del control civil.
Las únicas instituciones estatales que han estado dispuestas a confrontar a las fuerzas militares son los órganos autónomos del país. La CNDH ha emitido durante este sexenio decenas de recomendaciones en las cuales concluyó que las Fuerzas Armadas eran responsables de abusos contra civiles. El Inai también ha tenido un papel clave al garantizar el cumplimiento del derecho al acceso a la información, lo cual ha permitido a la sociedad civil obtener información sobre la actuación fuerzas militares.
Sin embargo, la CNDH no tiene potestad para hacer cumplir sus recomendaciones, y las fuerzas militares ignoran sistemáticamente muchas de ellas. El Inai, por su parte, tiene escaso margen para aprobar pedidos de información cuando la Sedena invoca la seguridad nacional.
Fue en este contexto que se promulgó la Ley de Seguridad Interior. Formalmente su objetivo fue establecer normas más claras para la actuación militar dentro del país. Tal vez el argumento más atractivo en favor de la ley era que obligaría a las autoridades civiles a asumir su corresponsabilidad por la catástrofe en seguridad pública que sufre México. El uso de militares para combatir al crimen organizado ha permitido postergar la difícil tarea de crear fuerzas de policía capaces de realizar esas funciones. La ley obligaría a los gobernadores y al presidente justificar las intervenciones militares, reconociendo la incapacidad de las fuerzas policiales para garantizar la seguridad pública. Además, al solicitar formalmente la intervención militar, estas autoridades estarían asumiendo la responsabilidad política que esto implica.
Lamentablemente, es muy improbable que la Ley de Seguridad Interior que se aprobó responda a los objetivos que se habría propuesto. Por el contrario, otorga a las Fuerzas Armadas más libertad respecto de las autoridades civiles, y mayor potestad sobre ellas. Aunque la ley establece procedimientos para solicitar la intervención militar (artículo 20), también dispone que las fuerzas militares pueden actuar por iniciativa propia, y de manera permanente, para “prevenir” o “atender” “riesgos” a la seguridad interior (artículo 26) o a la seguridad nacional (artículo 6). Es decir, según la ley, para las intervenciones militares contra la delincuencia organizada no tendrá que mediar una solicitud de las autoridades civiles.
Además, la ley establece que cuando se destina a militares a operaciones de “seguridad interior”, el Presidente designará a un comandante militar, propuesto por las Fuerzas Armadas, para “coordina[r]”, “dirigi[r]” y “asign[ar]” la “misión” de cada autoridad civil que participe (artículo 20). Las fuerzas militares no estarán obligadas a limitarse a un rol auxiliar y subordinado. Más bien, estarán a cargo.
En cuanto a la cuestión más fundamental sobre si las Fuerzas Armadas pueden intervenir en cuestiones de seguridad pública, la ley pretende resolver el conflicto constitucional con un simple giro semántico. El artículo 18 de la ley establece lo siguiente: “En ningún caso, las Acciones de Seguridad Interior que lleven a cabo las Fuerzas Armadas se considerarán o tendrán la condición de seguridad pública”. Así, se podría evadir los límites que impone la Constitución jugando con la ficción que los militares no están en tareas de seguridad pública. Es decir, tal como afirmó el constitucionalista Alejandro Madrazo, “Queda claro: la ley no prohíbe a las Fuerzas Armadas realizar tareas de seguridad pública, prohíbe a los demás llamarles por su nombre”.
Y la cosa empeora. La ley profundiza la considerable opacidad que ya existe en las Fuerzas Armadas y la extiende a las fuerzas de policía que participen en actividades de “seguridad interior”. El artículo 9 establece lo siguiente: “La información que se genere con motivo de la aplicación de la presente ley será considerada de Seguridad Nacional, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables”. Aunque esta disposición no modifica las normas de fondo acerca de qué tipo de información debería ser accesible, resultará mucho más complejo y lento obtenerla. Al aplicar la calificación de “seguridad nacional” a toda la información generada por actividades contempladas en la ley, es probable que el artículo 9 lleve a los funcionarios a clasificar automáticamente esta información. Así, se trasladaría la carga de demostrar que la información efectivamente no está alcanzada por estas disposiciones a quienes soliciten la información, lo cual puede implicar un largo proceso de apelaciones. Además, aun si los solicitantes obtienen una resolución favorable, podrían enfrentar demoras adicionales de varios meses o que incluso se revoque tal resolución si la Presidencia apela ante la Suprema Corte por cuestiones de seguridad nacional.
Muy preocupante también es el artículo 31, que obliga a todas las “autoridades federales” a entregar la información que “requieran” las instituciones militares o civiles que intervengan en seguridad interior. Esta obligación se extiende incluso a órganos autónomos como el Inai y la CNDH, lo cual podría permitir que las Fuerzas Armadas puedan conocer la identidad de personas que piden acceso a información que se catalogó indebidamente como clasificada o que denuncian abusos cometidos por militares. La pérdida de la garantía de anonimato puede ser un contundente factor de disuasión para posibles denunciantes.
Estas y otras disposiciones de la ley han generado alarma en México y en el extranjero. Las máximas autoridades de derechos humanos de la ONU y la OEA se han pronunciado en contra. El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, anunció en agosto que tomará una posición respecto a la ley luego de que la Suprema Corte resuelva sobre los recursos de inconstitucionalidad presentados por la CNDH, el Inai y otros.
El futuro de la Ley de Seguridad Interior depende de la Suprema Corte. Es una oportunidad histórica para que el poder judicial aclare cuáles son los límites dentro de los cuales pueden desempeñarse las Fuerzas Armadas en los asuntos internos. Se encuentra en juego no sólo la cuestión de si deberían participar en operativos de seguridad pública, sino además si estarán subordinadas a un control civil efectivo y al Estado de derecho.
Si la corte no aprovecha esta oportunidad, y, en lugar de ello, permite que la Ley de Seguridad Interior mantenga una semblanza de su forma actual, López Obrador debería pedir inmediatamente que el Congreso revoque la ley en su integridad, y comprometerse a trabajar con el Congreso, así como con los gobiernos estatales y municipales y, en especial, con la sociedad civil mexicana, para fortalecer la capacidad del Estado para contener al crimen organizado y reducir la violencia. Entre otras cosas, eso implicaría encontrar una manera más eficaz de abordar la dinámica que muchos han identificado como factor central que perpetúa la catástrofe de seguridad pública del país: el uso de las fuerzas militares para sustituir a las autoridades policiales.
ACTUALIZACIÓN– El 15 de noviembre de 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la Ley de Seguridad Interior era inconstitucional y en violación de las obligaciones internacionales del país al “normalizar la utilización de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad pública”. Varios miembros de la corte además consideraron que el Congreso no tenía competencia para legislar en la materia. El día anterior a la decisión, el entonces presidente electo López Obrador anunció que crearía una Guardia Nacional controlada por las Fuerzas Armadas, y que su partido propondría reformas constitucionales para poder hacerlo. (Léan el comunicado de Human Rights Watch sobre por qué la propuesta de López Obrador es peligrosa y equivocada, aquí.)
Daniel Wilkinson es director ejecutivo adjunto para las Américas de Human Rights Watch.