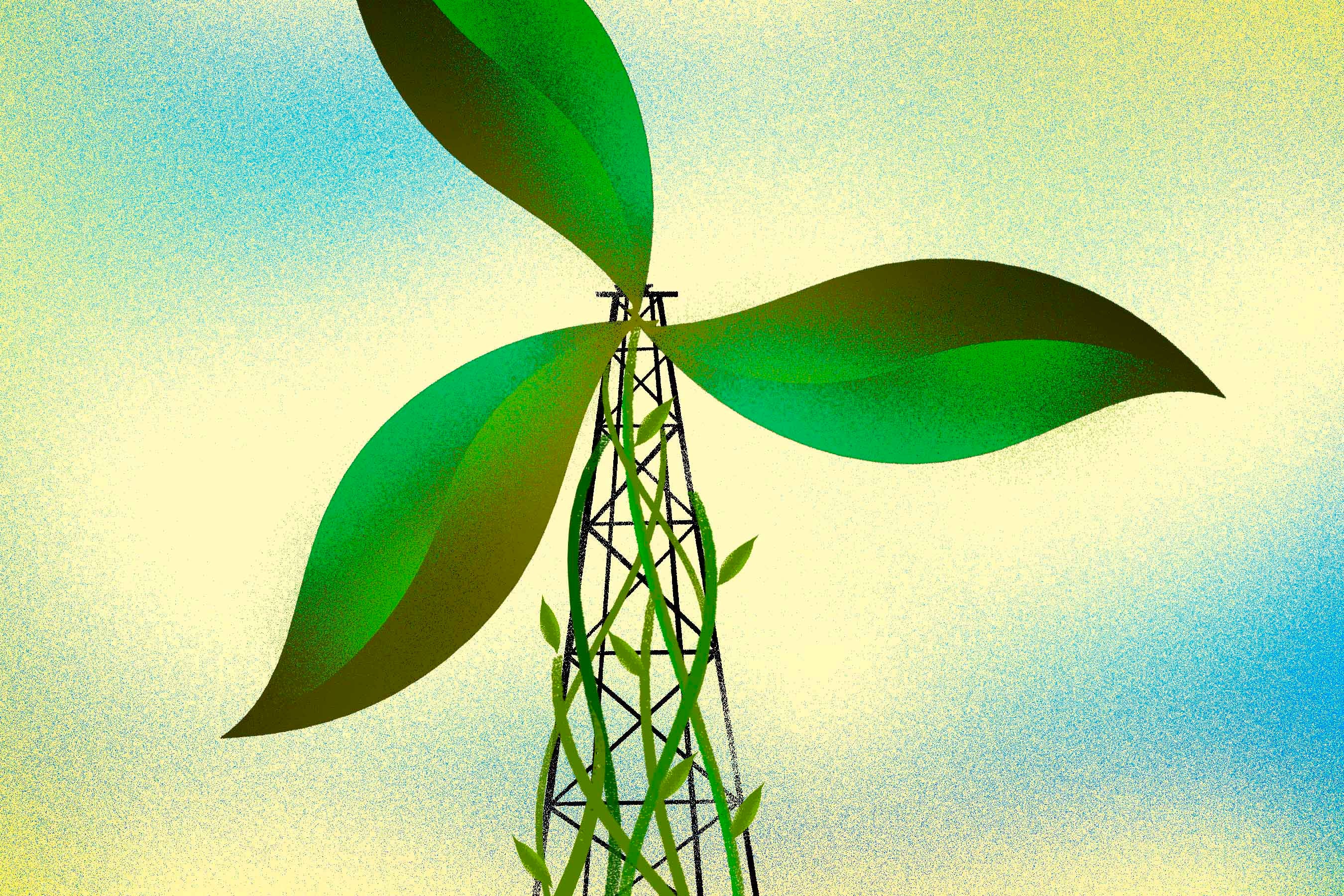Por Kriti Sharma y Shantha Rau Barriga
Mucho antes de que la pandemia de Covid-19 paralizara a gran parte del mundo, el encierro, el confinamiento, la violencia y el aislamiento ya eran una realidad cotidiana para cientos de miles de personas con discapacidad en todo el mundo.
Muchas de esas personas están confinadas en cobertizos o jaulas o amarradas a árboles, y se ven obligadas a comer, dormir, orinar y defecar en un mismo espacio ínfimo, a veces durante años. ¿Por qué? Simplemente porque tienen una discapacidad psicosocial (una condición de salud mental). La práctica inhumana —a la que se denomina “encadenamiento”— ocurre debido al estigma generalizado que acarrea la salud mental, así como la falta de acceso a servicios de apoyo adecuados, tanto para las personas con discapacidades psicosociales como para sus familiares.
Cientos de miles de hombres, mujeres, niños y niñas —algunos de apenas 10 años— han sido encadenados al menos una vez en sus vidas en más de 60 países de Asia, África, Europa, Medio Oriente y América Latina.
Al tiempo que el Covid-19 ha mostrado la importancia del bienestar psicológico y la necesidad de contacto y apoyo en nuestras comunidades, también ha agudizado el riesgo para las personas con discapacidad psicosocial, que a menudo están encadenadas en sus hogares o hacinadas en instituciones sin acceso adecuado a alimentos, agua corriente, jabón o saneamiento, ni atención de la salud básica. En muchos países, la pandemia de Covid-19 ha perturbado los servicios básicos y, debido a esto, muchas personas han sido encadenadas por primera vez o han vuelto a encontrarse en esta situación después de haber sido liberadas.
Sodikin, un hombre de 34 años con una discapacidad psicosocial es una de las muchas personas cuya vida se vio totalmente trastocada por la pandemia. Durante ocho años, Sodikin estuvo encerrado en un cobertizo minúsculo de apenas dos metros de ancho, con techo de paja, afuera de la vivienda de su familia en Java Occidental, Indonesia. Sin servicios del gobierno, su familia sintió que no tenía otra opción más que encerrarlo. En este espacio minúsculo en el que transcurría su vida, iluminado apenas por una bombilla, Sodikin dormía, hacía sus necesidades y comía los alimentos que su madre le pasaba en un plato a través de una abertura no mucho más grande que la palma de su mano. Con el tiempo, sus músculos se atrofiaron por la falta de movimiento.
Pese a los pronósticos, luego de acceder a servicios de salud mental y de otro tipo, Sodikin pudo reconstruir su vida. Empezó a trabajar en una fábrica de indumentaria cosiendo uniformes escolares para varones y se convirtió en la principal fuente de ingresos para su familia. Incluso empezó a ocuparse de la llamada a la oración en la mezquita de su localidad, un rol comunitario que goza de gran reconocimiento. ¿Y qué pasó con el cobertizo donde estuvo confinado ocho años? Su familia lo quemó e hizo crecer allí un jardín.
Sin embargo, cuando el Covid-19 llegó a la localidad de Cianjur en una región rural de Indonesia, la vida que Sodikin se había forjado arduamente empezó a desmoronarse. Al entrar su comunidad en confinamiento, cerró también la fábrica, su rutina diaria se vio alterada y se suspendieron todas las modalidades de apoyo comunitario. Entonces, la familia de Sodikin volvió a encerrarlo en una habitación.
Según Michael Njenga, presidente de la Red Panafricana de Personas con Discapacidades Psicosociales, las “restricciones al movimiento, como el confinamiento o los toques de queda, han provocado la desintegración de los servicios de apoyo que existían. Incluso en zonas donde existían servicios de salud mental u otros servicios comunitarios, el gobierno reorientó los recursos a otros programas, concretamente a atender la pandemia. Esto ha menoscabado sustancialmente nuestros esfuerzos para llegar a personas que ahora podrían estar encerradas en instituciones o incluso encadenadas en sus comunidades”.
Con la extensión de las medidas de confinamiento, el distanciamiento social y la perturbación generalizada de los servicios sociales, la pandemia ha desintegrado nuestro sentido de comunidad y ha propiciado una crisis de salud mental inminente.
De los 130 países que respondieron a una encuesta de la Organización Mundial de la Salud, el 93 % informó sobre la perturbación de los servicios psicosociales. Más del 40 % de los países cerraron en forma total o parcial los servicios comunitarios. A su vez, las tres cuartas partes de los servicios de salud mental en las escuelas y lugares de trabajo se vieron alterados, además de cerca del 60 % de todos los servicios de terapia y orientación. Y aunque los gobiernos en todo el mundo han reconocido la necesidad de atender el bienestar mental y ofrecer apoyo psicosocial, esto no ha generado un incremento de los servicios voluntarios en las comunidades.
El Covid-19 supone un punto de inflexión para que los gobiernos presten mayor atención a la importancia de la salud mental y el apoyo psicosocial. Cualquiera de nosotros podría sufrir una crisis de salud mental o trauma secundario a causa de la incertidumbre, el temor, la ansiedad y el malestar que generan el aislamiento, las dificultades económicas, la mayor violencia familiar y los desafíos que plantea a diario esta pandemia. Pero intentemos pensar cómo será para alguien cuya vida está confinada a una situación de encadenamiento. Con independencia de la edad, el género, el origen étnico, el estatus socioeconómico o los antecedentes culturales, la salud —incluida la salud mental— es uno de los derechos más básicos y necesarios de los seres humanos, garantizado por el derecho internacional e indispensable para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
Mientras los países intentan llevar adelante una reconstrucción con mejores condiciones, los gobiernos deben enfocarse en quienes están más en riesgo, incluidos los cientos de miles de personas con discapacidad psicosocial en todo el mundo que han vivido encadenadas y todavía están en esa situación. Los riesgos de la pandemia para las personas que están encadenadas deben alertar a los gobiernos sobre la necesidad de prohibir esta práctica, combatir el estigma asociado con la salud mental y establecer servicios comunitarios de calidad, accesibles y asequibles, que incluyan el apoyo psicosocial. Sodikin y muchísimas otras personas en su situación merecen una vida de dignidad, sin cadenas.