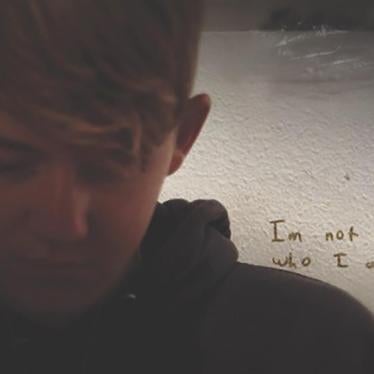Este artículo es el quinto de la serie “Lecciones de un sexenio perdido”. La serie completa se encuentra disponible aquí.
Este 15 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador instalará la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa para asistir a las familias de los 43 estudiantes que desaparecieron en Iguala, Guerrero, en 2014. Fue apropiado —y encomiable— que el decreto que creó esta importante iniciativa fuera uno de los primeros actos oficiales realizados por su presidencia en diciembre. Fue apropiado asimismo que los familiares de otras personas desaparecidas se hicieran presentes afuera de la ceremonia de firma para exigir que también atendiera sus casos.
La desaparición de los estudiantes en Iguala conmovió la conciencia de México —y del mundo entero— como pocas atrocidades en el país lo habían hecho. Esto se debió al gran número de víctimas, a que éstas eran estudiantes, a que en su desaparición estuvieron implicadas las autoridades y a que el Ministerio Público no tuvo la capacidad o la voluntad para encontrarlos. Pero la indignación pública fue también consecuencia del hecho que este crimen atroz no era un incidente aislado, cuestión que se hizo patente casi de inmediato.
En efecto, en medio de la intensa presión por encontrar a los estudiantes, la Procuraduría General de la República (PGR) siguió indicios que llevaron a los investigadores hasta fosas clandestinas cerca de Iguala y, en unas cuantas semanas, de ellas fueron exhumados 39 cuerpos. Ninguno correspondía a los estudiantes. El interés público que suscitaron las desapariciones en Guerrero animó a otras personas en este estado a hablar sobre sus propios seres queridos desaparecidos. Las familias exigieron investigaciones o empezaron su propia búsqueda. Algunas se agruparon para formar el colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala. Hasta ahora sus esfuerzos han dado como resultado la exhumación de más de 160 cuerpos.
Colectivos en otros estados han logrado resultados similares: más de 30 cuerpos fueron encontrados en Nayarit, 200 en Sinaloa y 300 en Veracruz. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos señala que, desde 2007, en 17 estados se han hallado más de 1,300 fosas clandestinas con más de 3,900 cuerpos —un informe de periodistas independientes divulgado recientemente acusa una cifra incluso mayor: casi 2,000 fosas en 24 estados—. Y éstas son tan solo las que se han encontrado. Según la actual Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el país está “lleno de fosas clandestinas”.
Estos colectivos han recurrido a una técnica sencilla para localizar los cuerpos sepultados. Ante la sospecha de que en un determinado sitio puede haber una fosa, perforan el suelo con una varilla de hierro. Si al extraerla se advierte el olor putrefacto de la muerte, saben que han acertado. De una manera similar, las familias de los desaparecidos —a través de sus tenaces intentos por conseguir respuestas de las autoridades— han logrado penetrar el velo de opacidad que cubre al estado y han liberado el hedor de la maldad que brota de instituciones gubernamentales, que parecen estar corrompidas hasta la médula.
Puede ser que “maldad” sea una palabra muy dura, pero ningún termino más suave sería proporcional a la magnitud del sufrimiento de estas familias, cuyos miembros no pueden escapar de la tortura psicológica que proviene del desconocimiento del lugar en el que se encuentran sus seres queridos. Esta maldad no se limita a la crueldad activa de los policías y de los soldados que detienen y asesinan a civiles o los entregan al crimen organizado. Tampoco a la perversión de los agentes del Ministerio Público, quienes recurren a la tortura y al engaño para “resolver” estos casos. Hay otra manifestación todavía más banal de la maldad —y más generalizada—, cuya crueldad podría ser incluso más gratuita: la indolencia de los funcionarios ante la necesidad de las familias de encontrar a sus seres queridos y liberarse de la insoportable incertidumbre en la que se encuentran.
Actualmente hay más de 37,000 personas desaparecidas o “extraviadas” en México, según el Gobierno. Esta cifra es aún más perturbadora si se confronta con otra: 26,000 cuerpos no identificados en el país. Es posible que algunos de los desaparecidos todavía estén con vida en algún sitio. Los restos de otros puede que nunca se encuentren, como sucedió con las víctimas de la “guerra sucia” de la década de 1970, que fueron arrojadas al mar. Algunos de los desaparecidos —según la actual Secretaria de Gobernación— siguen enterrados en fosas clandestinas. Pero muchos de ellos descansan en las morgues, sencillamente a la espera de ser identificados.
Identificar estos cuerpos debería ser una tarea relativamente sencilla: comparar el ADN de los cuerpos y de los familiares de los desaparecidos y verificar cuáles coinciden. Pero para eso harían falta instituciones estatales que tengan la capacidad y la voluntad de hacer ese trabajo, algo que, hasta ahora, no se ha visto.
Cuando una ONG local llevó a investigadores independientes a una morgue en Chilpancingo, Guerrero, en 2017, encontraron 600 cuerpos en una instalación con capacidad para 200. Había montículos de cuerpos embolsados y apilados sobre el suelo, infestados de gusanos y ratas. El sistema de refrigeración no funcionaba y el hedor que salió del lugar al abrir las puertas era tan intenso, que los agentes del Ministerio Público que trabajaban en un edificio contiguo suspendieron sus labores en señal de protesta.
En septiembre pasado, luego de que vecinos de un suburbio de Guadalajara, Jalisco, se quejaran por el hedor fétido y la sangre que emanaban de un tráiler estacionado en su vecindario, los medios de comunicación locales revelaron su contenido: 273 víctimas de homicidios. El camión —alquilado por las autoridades— había estado durante días en distintos lugares en los suburbios de Guadalajara, con el sistema refrigerante averiado, en busca de un lugar definitivo para estacionarse.
Más grave que no haber mantenido refrigerados los cuerpos, es no haber adoptado medidas para identificarlos. El fiscal de derechos humanos en Jalisco reconoció que se habían hecho registros basicos (incluyendo ADN) de solo 60 de los más de 440 cuerpos no identificados en el estado. De manera similar, en la morgue de Chilpancingo, a la mayoría de los cadáveres no identificados nunca se les han tomado muestras de ADN. Resulta llamativo que lo que provocó las protestas en ambos estados no fuera la gran cantidad de cuerpos sin identificar, sino el hedor. Esta actitud puede ser comprensible en los residentes de Guadalajara. Pero, ciertamente, a los funcionarios en Guerrero debería haberles preocupado que su propia institución no conservara ni identificara adecuadamente los cuerpos que estaban al lado, sobre todo si se considera la gran cantidad de personas que se presentan regularmente a sus despachos, buscando desesperadamente a sus seres queridos desaparecidos.
Rocío Valencia Moreno es una de esas personas. Su hijo mayor —un médico de 32 años— fue secuestrado a principios de 2013 en Guerrero. Temiendo lo peor, visitó la morgue de Chilpancingo a diario durante meses. Los funcionarios le permitieron a ella y a su hijo más joven ver algunos de los cadáveres, pero no todos. Muchas veces se desmayaba a causa del hedor. Su peso bajó de 50 a 32 kilos y empezó a sufrir hipertensión. Pero nunca dejó de buscar a su hijo. En 2017, una activista que tenía muchos contactos le consiguió una reunión con el entonces Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Éste envió a un equipo a Chilpancingo para investigar. Descubrieron que el cuerpo de su hijo había estado en la morgue todo ese tiempo. Fue encontrado y fotografiado por las autoridades locales —intacto y fácilmente reconocible— una semana después de que desapareciera. Para ella fueron cuatro años de agonía innecesaria.
La desidia no se limita al pobre control de las morgues. Cuando las autoridades toman medidas para identificar los cuerpos, suelen manejar mal la información que recolectan. En 2015, la periodista de investigación Marcela Turati entrevistó a una mujer cuyo hijo había desaparecido en 2011, mientras viajaba hacia la frontera estadounidense. Cuando la madre escuchó que se habían hallado fosas comunes en Tamaulipas —algunas semanas más tarde— denunció la desaparición de su hijo a las autoridades que investigaban el hallazgo. Proporcionó una descripción de su ropa, sus rasgos físicos y una muestra de ADN. En 2015, Turati accedió a los informes forenses de los cuerpos que habían sido encontrados en San Fernando en 2011, los cuales fueron enterrados tiempo después en fosas comunes. Uno de ellos pertenecía a una persona de sexo masculino, cuyas características coincidían con la descripción dada por la madre. Había sido encontrado años antes, con un documento de identidad en uno de los bolsillos —en el que se leía el nombre del hijo de la mujer—. Nunca se informó a la madre. Cuatro años de agonía innecesaria.
La negligencia habitual de los servidores públicos para recolectar y manejar adecuadamente la información no es exclusiva en los casos de desaparición de personas. Al contrario, es común en investigaciones de todo tipo de abusos y en prácticamente todos los tipos de delitos. La diferencia es lo que está en juego en los casos de desapariciones. La desaparición es un delito permanente, lo que implica que mientras se desconozca el paradero de la víctima, la transgresión continúa. Al dejar estos casos sin resolver, las autoridades no sólo prolongan el crimen sino, sobre todo, prolongan la agonía de las familias que desconocen el paradero de sus seres queridos.
***
En respuesta a esta agonía prolongada, ha surgido un movimiento compuesto por personas como Rocío Valencia Moreno, los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y miles más a quienes les falta un ser querido. Se han agrupado en más de 70 colectivos —activos a través de todo el país— que rastrean morgues, cárceles, cerros y lotes baldíos; tocan las puertas del gobierno, marchan en las calles y hablan con los medios. Muchos están coordinando sus luchas individuales y colectivas a través de una organización nacional que los congrega: el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México.
Este es, en muchos sentidos, un movimiento sin precedentes en México. Su rasgo más notable es la naturaleza del sufrimiento que alimenta sus esfuerzos, lo cual los lleva a hacer cosas que pocos mexicanos harían. Exigen investigaciones que los ponen en la mira de posibles represalias de peligrosos integrantes de la delincuencia organizada o de las fuerzas de seguridad — y siguen presionando incluso tras recibir amenazas de muerte que paralizarían a cualquiera. Sacrifican su tiempo, energía y ahorros —en algunos casos incluso sus hogares y carreras— para seguir el más mínimo indicio. El tipo de análisis racional de costo-beneficio o de riesgo-recompensa que lleva a otros a resignarse ante el abuso, la corrupción y la incompetencia de las instituciones gubernamentales, no tiene ninguna relevancia para ellos. Renunciar a sus seres queridos desaparecidos no es una opción.
Una segunda característica distintiva de este movimiento es su autoridad moral. Desde que el presidente Felipe Calderón inició la “guerra contra las drogas” en 2006, las autoridades han promovido la idea de que las víctimas de la violencia fueron al mismo tiempo criminales y, por eso, merecerían lo que les ocurrió. Pero no es tan sencillo despreciar cínicamente el padecimiento de las familias y considerarlo también merecido. Al contrario, lo cierto es que su calvario ha despertado la compasión de la mayoría de la gente y ha inspirado a algunos funcionarios a desempeñar sus funciones con una dedicación que no es habitual.
Por ejemplo, detectamos esto en Monterrey, Nuevo León, luego de que la organización no gubernamental Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC) facilitara reuniones entre familiares de víctimas de desaparición y agentes del Ministerio Público estatal, a comienzos de 2011. Varios de los agentes del Ministerio Público nos dijeron que estos encuentros les generaban un “compromiso moral” que antes no tenían. “Te hace que te esfuerces más, y no sólo mandar oficios como se hizo en el pasado”, nos dijo un fiscal. Otra confesó que antes de las reuniones, las denuncias simplemente las “leía y las ponía al lado”; y que luego empezó a indagar y seguir nuevas pistas. El resultado fue un aumento sustancial en la cantidad de casos resueltos y procesos iniciados contra los presuntos responsables.
Una tercera característica de este nuevo movimiento es su pragmatismo. A diferencia de muchos otros movimientos de protesta, a las familias de los desaparecidos —en general— no las mueven intereses ideológicos o políticos, sino el deseo desesperado de que se resuelvan sus casos. Quieren que las instituciones públicas funcionen mejor, sin importar la ideología de quién esté a cargo. Según un miembro de CADHAC, uno de los motivos del éxito de la colaboración entre los agentes del Ministerio Público y las familias en Nuevo León fue que los primeros se dieron cuenta de que los familiares no estaban allí por “lucha de poderes”, sino para llevar a cabo una “búsqueda conjunta de soluciones”.
En un contexto distinto, esta tercera característica podría parecer superficial, pero en una época en que la mayor parte de la sociedad está fuertemente polarizada, y en un país donde muchas personas parecen haber abandonado cualquier esperanza en su sistema de justicia penal —evidenciado por el hecho de que la mayoría de los crímenes no son reportados—, el firme compromiso de estas familias para hacer que el sistema produzca resultados no es nada menos que radical.
Con esta poderosa combinación de características —determinación inamovible, autoridad moral irreprochable y pragmatismo radical—, las familias de los desaparecidos tienen el potencial para ser una fuerza transformadora en México. Sus esfuerzos ya han llevado a miles de exhumaciones e investigaciones judiciales, que resultaron en la resolución de cientos de casos. También son, en gran parte, responsables de la aprobación en 2017 de una de las leyes más ambiciosas sobre derechos humanos en la historia del país.
La ley general sobre desapariciones fue uno de los pocos avances significativos en la promoción de los derechos humanos durante la pasada administración. El presidente Enrique Peña Nieto se comprometió a apoyarla en respuesta a las protestas nacionales de apoyo a las familias de los estudiantes de Ayotzinapa. Su contenido fue negociado con la participación activa y directa de las familias de las víctimas, incluso en el proceso de redacción en el Congreso.
El resultado es una detallada ley que aborda una variedad amplia de preocupaciones y demandas de las familias. Entre ellas, la principal es encontrar los desaparecidos. La ley exige crear varias bases de datos nacionales —incluidas la de personas no localizadas y la de cuerpos no identificados— y especifica la información que deben recopilar e intercambiar las autoridades federales y locales. Crea un organismo federal, la Comisión Nacional de Búsqueda, para coordinar las iniciativas de búsqueda que realizan los fiscales, policías y otros organismos federales y estatales, y exige que cada estado establezca una comisión similar. Estas comisiones podrían resolver una gran cantidad de desapariciones en un plazo relativamente breve, con tan solo cerciorarse de que los organismos gubernamentales pertinentes compartan la información que ya tienen a través de las nuevas bases de datos.
Además, la ley contiene fuertes disposiciones para promover la justicia, incluida una definición de “desaparición forzada” congruente con el derecho internacional de los derechos humanos, que aborda aspectos clave de la tipología de este delito. Uno de estos aspectos es el ocultamiento de información sobre el paradero de la víctima. La ley establece que los funcionarios que incurran en esta práctica pueden ser juzgados, incluso si no fueron partícipes en la detención ni tuvieron contacto con la víctima. Asimismo, la ley permite una reducción sustancial de la pena para los agresores que proporcionen información acerca del paradero de las víctimas, lo que genera un fuerte incentivo para la colaboración eficaz.
La ley exige que todos los estados establezcan fiscalías especializadas para los casos de desapariciones, como la que ya existe en la PGR. Con la información facilitada por aquellos perpetradores que intenten reducir sus penas y con las bases de datos mejoradas y las búsquedas coordinadas, estas unidades especializadas podrían lograr avances sin precedentes en el procesamiento de los responsables.
Es ya habitual que en México se promulguen leyes valiosas para proteger los derechos humanos que luego no se implementan. Sin embargo, lo que distingue a esta ley de otras anteriores es el ímpetu del movimiento de familiares de víctimas que está detrás. Efectivamente, la ley reconoce a los familiares de las víctimas el derecho de participar en búsquedas e investigaciones y dispone que se creen programas para protegerlos de represalias —así como a todos los involucrados en iniciativas de búsqueda—. También exige la creación de consejos ciudadanos tanto a nivel federal como estatal, integrados por familiares de víctimas, defensores de derechos humanos y expertos que brinden asesoría y den seguimiento al trabajo de las comisiones de búsqueda.
Si estos consejos ciudadanos —y las familias individuales y los colectivos que representan— consiguen trabajar con estos nuevos mecanismos de la misma manera con la que han trabajado junto a las autoridades de Nuevo León y de otras partes del país —es decir, inspirando, interpelando, colaborando o presionando a las autoridades para que produzcan resultados—, podrían dar pie al primer avance significativo en México de cara a abordar la catástrofe de derechos humanos que ha generado la fallida “guerra contra las drogas”. El éxito de este plan podría tener un impacto mucho más allá de los casos de desapariciones, al poner en acción a las instituciones responsables de asegurar justicia y terminar con una era de impunidad casi absoluta de los miembros de las fuerzas de seguridad, cuyos abusos han contribuido a incrementar la violencia.
Ciertamente, hay motivos de sobra para ser escépticos. Uno de ellos es la falta de capacidad o la poca predisposición que desde hace tiempo muestran las autoridades mexicanas en la investigación de asuntos relacionados con actividades delictivas de las fuerzas de seguridad. Otro es la férrea resistencia de las fuerzas de seguridad —sobre todo los militares— a responder de algún modo concreto y creíble ante la justicia penal ordinaria. Las probabilidades de que esta dinámica de impunidad continúe durante la gestión de López Obrador sólo han aumentado a raíz de su plan de conceder a las fuerzas militares un rol permanente y aún más protagónico en materia de seguridad pública.
Aun así, la esperanza contra todo pronóstico es precisamente la maldición que se les ha impuesto a las familias de los desaparecidos, ya que ellos no están dispuestos a renunciar a sus seres queridos ausentes, ni pueden hacerlo. Una paradoja perversa de la crisis de derechos humanos que vive México es que el sufrimiento de estas familias —causado por el más cruel de los crímenes— pueda llegar a ser una clave para que el país salga de esta catástrofe.
Sin embargo, para que eso sea posible, López Obrador deberá comprometerse a apoyar los esfuerzos de estas familias en todo el país con la misma fuerza que está apoyando a las familias de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Específicamente, deberá asegurarse de que los mecanismos establecidos por la ley general sobre desapariciones reciban fondos suficientes y el apoyo proactivo de otras instituciones gubernamentales, y de que respondan plenamente a los consejos ciudadanos, a los colectivos y a las familias individuales. Y tal vez lo más importante sea que, cuando los reclamos de verdad y justicia de las familias se enfrenten a la resistencia de los militares y de otras fuerzas de seguridad —algo que inevitablemente sucederá si se avanza en los numerosos casos sobre desapariciones forzadas—, el presidente deberá expresar de forma inequívoca de qué lado está.
Daniel Wilkinson es director ejecutivo adjunto para las Américas de Human Rights Watch.