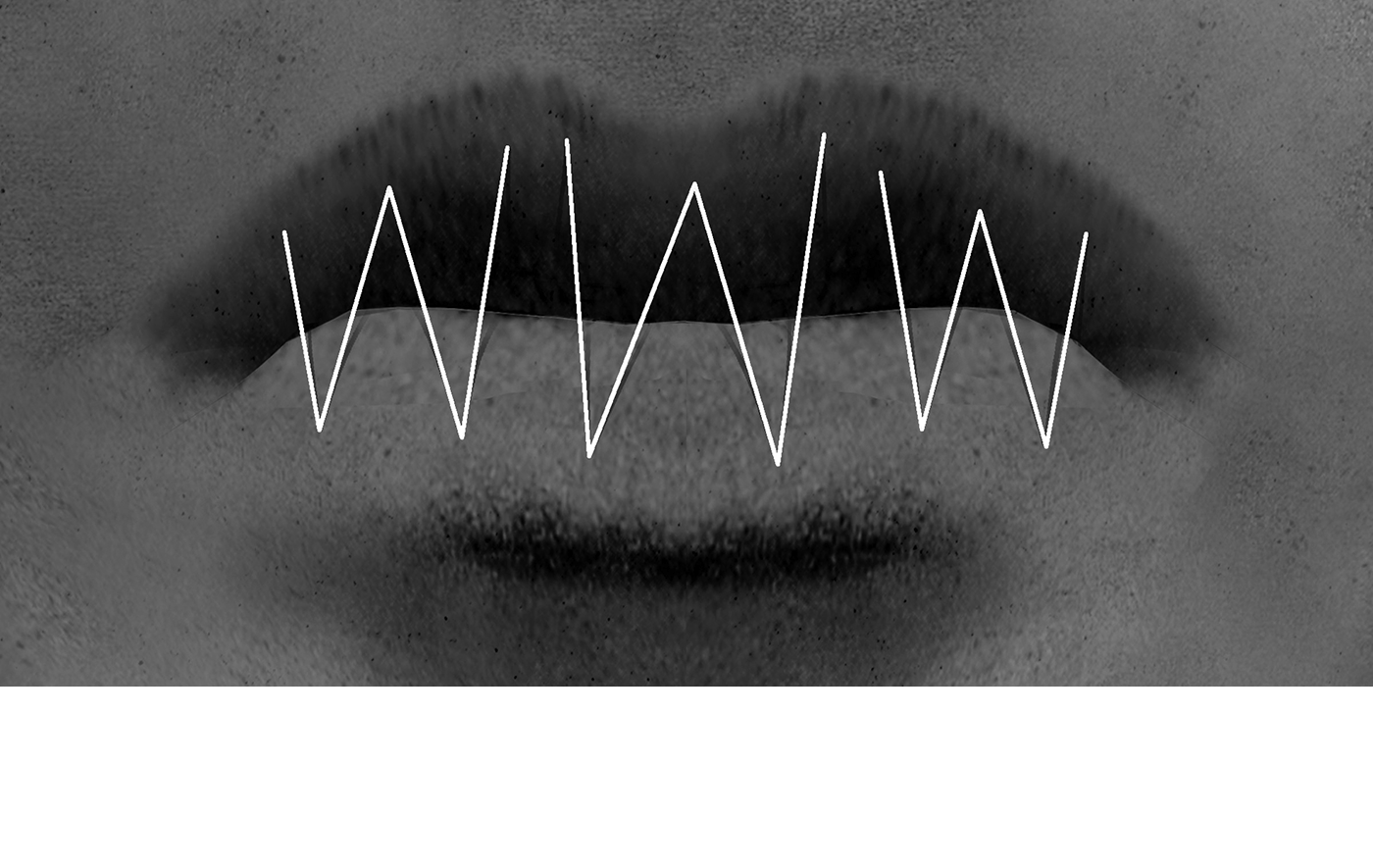Los derechos humanos existen para proteger a las personas de los abusos y el desamparo de los gobiernos. Los derechos limitan lo que un Estado puede hacer e imponen obligaciones con respecto a cómo debe actuar. No obstante, en la actualidad, una nueva generación de populistas está malogrando estas garantías. Pretendiendo hablar en nombre del “pueblo”, consideran a los derechos un impedimento para lo que ellos entienden como la voluntad de la mayoría, un obstáculo superfluo que se interpone a la defensa de la nación frente a las amenazas y los males que supuestamente se ciernen sobre ella. En lugar de aceptar que los derechos protegen a todas las personas, los populistas privilegian los intereses declarados de la mayoría y alientan a la población a adoptar la peligrosa creencia de que ellos mismos nunca necesitarán hacer valer sus derechos frente a un gobierno avasallante que afirma estar actuando en su nombre.
El populismo se torna más atractivo a medida que crece el descontento con la situación actual. En Occidente, muchas personas sienten que han quedado excluidas debido al cambio tecnológico, la economía global y la creciente desigualdad. Los siniestros incidentes de terrorismo generan aprehensión y temor. Algunas personas no se sienten cómodas con sociedades donde hay ahora mayor diversidad étnica, religiosa y racial. Existe una sensación cada vez más marcada de que los gobiernos y la élite no tienen en cuenta las preocupaciones de la población general.
En este clima de descontento están surgiendo y ganando poder, algunos políticos que sostienen que los derechos solo sirven para proteger a presuntos terroristas o a solicitantes de asilo, a expensas de la seguridad, el bienestar económico y las preferencias culturales de la supuesta mayoría. Culpabilizan injustificadamente a refugiados, comunidades de inmigrantes y minorías. En este contexto, la verdad suele quedar absolutamente relegada. El nativismo, la xenofobia, el racismo y la islamofobia están en auge.
Esta peligrosa tendencia amenaza con revertir los logros del movimiento de derechos humanos moderno. En sus primeros años, ese movimiento se abocó a lidiar con las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial y la represión asociada con la Guerra Fría. Habiendo comprobado los males que pueden ocasionar los gobiernos, los estados adoptaron una serie de tratados de derechos humanos para limitar y disuadir futuros abusos. Se entendió que era necesario proteger estos derechos para que las personas pudieran vivir con dignidad. El respeto —cada vez mayor— por los derechos posibilitó sociedades más libres, seguras y prósperas.
No obstante, en la actualidad, un creciente número de personas ven a los derechos no como algo que los protege frente al Estado, sino como un escollo que frustra los esfuerzos gubernamentales por defenderlos. En Estados Unidos y Europa, la principal amenaza percibida es la migración, en la cual confluyen las preocupaciones sobre identidad cultural, oportunidades económicas y terrorismo. Alentado por populistas, un segmento cada vez más amplio del público considera que los derechos protegen solamente a esas “otras” personas, en vez de a ellas mismas, y por eso creen que son prescindibles. Los populistas sugieren que si la mayoría desea limitar los derechos de refugiados, migrantes o minorías, entonces deberían ser libres de hacerlo. Que haya tratados internacionales e instituciones que se interpongan no hace más que agudizar esta antipatía hacia los derechos, en un mundo donde el nativismo suele valorarse más que el globalismo.
Tal vez sea inherente a la naturaleza humana que resulte más difícil identificarse con personas diferentes de uno mismo, y más fácil aceptar la violación de sus derechos. Las personas encuentran consuelo en la riesgosa presunción de que es posible hacer valer derechos de manera selectiva, es decir, que los derechos de otras personas pueden verse afectados mientras los suyos siguen estando garantizados.
No obstante, los derechos, por su propia naturaleza, no admiten un enfoque “a la carta”. Es posible que usted no sienta simpatía por sus vecinos, pero si los priva de sus derechos hoy, pone en riesgo sus propios derechos mañana, pues, en última instancia, la base de los derechos es el deber recíproco de tratar a otros como usted quisiera ser tratado. Violar los derechos de otra persona implica erosionar la estructura de derechos que, inevitablemente, necesitarán los miembros de la supuesta mayoría en cuyo nombre se cometen actualmente los abusos.
Nos olvidamos —por nuestra cuenta y riesgo— de los demagogos del pasado: los fascistas, comunistas y otros de su clase que argumentaban conocer más que los demás qué era lo que convenía a la mayoría, pero terminaron aplastando al individuo. Cuando los populistas tratan a los derechos como un obstáculo a lo que ellos entienden como la voluntad de la mayoría, es solo cuestión de tiempo antes de que comiencen a enfrentar a quienes no están de acuerdo con su agenda. Y el riesgo se agudiza cuando los populistas atacan la independencia del poder judicial por defender el estado de derecho; es decir, por hacer valer los límites a la conducta gubernamental que implican los derechos.
Estas pretensiones de mayoritarismo sin límites y las embestidas a los frenos y contrapesos que limitan el poder gubernamental son, quizás, el mayor peligro que hoy amenaza el futuro de la democracia en Occidente.
Amenazas crecientes y respuestas débiles
En lugar de confrontar este aumento del populismo, demasiados líderes políticos occidentales han perdido la confianza en los valores de derechos humanos y ofrecen un apoyo poco enérgico. Solo algunos líderes han estado dispuestos a oponer una defensa firme, como, en algunas ocasiones, la canciller alemana Angela Merkel, el primer ministro canadiense Justin Trudeau y el presidente de Estados Unidos Barack Obama.
Algunos líderes parecen estar escondidos, a la espera de que se disipen los vientos del populismo. Otros, si no intentan beneficiarse de las pasiones populistas, parecen aspirar a que, emulando a los populistas, tal vez consigan contrarrestar la popularidad que estos tienen. La primera ministra británica Theresa May denunció a los “abogados de derechos humanos de la izquierda” que se atreven a cuestionar a miembros de las Fuerzas Armadas británicas que cometieron torturas en Irak. El presidente de Francia, François Hollande, se inspiró en el manual del Frente Nacional para intentar que uno de los ejes de su política contra el terrorismo fuera privar de nacionalidad a personas con doble ciudadanía nacidos en Francia. Posteriormente, Hollande abandonó esta iniciativa y manifestó que lamentaba haberla impulsado. El gobierno holandés está a favor de restringir la posibilidad de las mujeres musulmanas de usar velos que cubran el rostro. En la actualidad, numerosos líderes europeos apoyan la intención del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, de cerrar las fronteras europeas y dejar a los refugiados abandonados a su suerte. Esta emulación de los populistas no hace más que fortalecer y legitimar a los políticos que atacan los valores de derechos humanos.
Fuera de Occidente, se pone de manifiesto una tendencia similar. De hecho, la ola de populistas occidentales parece haber animado a varios líderes a intensificar las violaciones de derechos humanos. El Kremlin, por ejemplo, ha defendido enérgicamente al gobierno autoritario del presidente Vladimir Putin, argumentando que su gestión no es peor que la situación de los derechos humanos —cada vez más delicada— en Occidente. En China, Xi Jinping, al igual que Putin, ha impulsado la más dura persecución de voces críticas en dos décadas. El presidente Tayyip Erdoğan de Turquía aprovechó un intento de golpe de estado para acallar las voces opositoras. En Egipto, el presidente Abdulfatah al Sisi intensificó la represión que había comenzado después del golpe que él mismo emprendió. El presidente Rodrigo Duterte de Filipinas ha pedido abiertamente la ejecución sumaria de presuntos traficantes y usuarios de drogas, e incluso de los activistas de derechos humanos que los defiendan. El Primer Ministro Narendra Modi, de la India, intentó disolver a grupos civiles de postura crítica y, al mismo tiempo, hizo la vista gorda ante la intimidación y los delitos de odio perpetrados por organizaciones nacionalistas hindúes contra minorías religiosas y étnicas.
Mientras tanto, con la confianza en que las protestas ocasionales de Occidente no representan un verdadero riesgo, el presidente sirio Bashir al-Assad, con el apoyo de Rusia, Irán y Hezbollah de El Líbano, ha ignorado totalmente el derecho internacional de guerra y ha atacado despiadadamente a civiles en zonas del país controladas por la oposición, incluida la región oriental de Alepo. Varios líderes africanos, ante la posibilidad de enfrentar acciones legales en sus países o a nivel internacional, han criticado duramente a la Corte Penal Internacional y, en tres casos, anunciaron su intención de retirarse de este tribunal.
Para contrarrestar estas tendencias, se necesita urgentemente una amplia reivindicación de los derechos humanos. El avance de los populistas debería, ciertamente, mover a la dirigencia política a realizar un poco de autorreflexión, pero no a que los funcionarios o el público abandonen los principios más fundamentales. Los gobiernos comprometidos con el respeto de los derechos humanos sirven mejor a su pueblo si son más proclives a evitar la corrupción, la auto magnificación y la arbitrariedad que tan a menudo van de la mano de gobiernos autocráticos. Los gobiernos fundados en los derechos humanos están mejor posicionados para escuchar a sus ciudadanos, y para reconocer y dar respuesta a sus problemas. Y los gobiernos que respetan los derechos humanos son más fácilmente reemplazados cuando las personas comienzan a sentirse disconformes.
No obstante, si prevalece la atracción del líder autoritario y las voces intolerantes, el mundo corre el riesgo de entrar en una etapa oscura. Nunca deberíamos subestimar la tendencia de los demagogos que hoy sacrifican los derechos de otros en nuestro nombre, para mañana tirar por la borda nuestros propios derechos, cuando se vea amenazada su verdadera prioridad, que no es otra que mantenerse en el poder.
La peligrosa retórica de Trump
La exitosa campaña de Donald Trump por la presidencia de Estados Unidos fue un ejemplo patente de esta política de intolerancia. Algunas veces abiertamente, otras mediante códigos e indirectas, se enfocó en el descontento de muchos estadounidenses con el estancamiento económico y una sociedad cada vez más multicultural de un modo que quebró principios básicos de dignidad e igualdad. Estereotipó a migrantes, demonizó a refugiados, atacó a un juez por ser descendiente de mexicanos, se burló de un periodista con discapacidad, restó gravedad a múltiples señalamientos de agresión sexual y se comprometió a revertir la posibilidad de que las mujeres controlen su propia fertilidad.
La cuestión se vuelve más grave si consideramos que una buena parte de esta retórica, en la práctica, carece de contenido. Por ejemplo, gran parte de su campaña se basó en atacar los acuerdos de comercio y la economía global. Pero también culpabilizó arbitrariamente a los migrantes indocumentados de quedarse con los empleos de los estadounidenses. Sin embargo, las deportaciones masivas de migrantes que amenazó con impulsar —incluso de muchas personas que tienen vínculos establecidos en Estados Unidos y probados antecedentes de haber realizado un aporte productivo a la economía—, no contribuirán en absoluto en la recuperación de empleos que hace tiempo se perdieron en la industria manufacturera. En Estados Unidos, el empleo continúa creciendo. Si bien en ciertos sectores existe estancamiento económico, es difícil pensar que esta situación deba adjudicarse a migrantes indocumentados cuyas cifras netas no han variado significativamente en los últimos años, y que, a menudo, aceptan trabajos que la mayoría de los ciudadanos estadounidenses no están dispuestos a realizar.
El plan presentado por el candidato Trump para confrontar el terrorismo perpetrado por musulmanes resultó igualmente ineficaz —e incluso contraproducente—, ya que demonizó a las mismas comunidades musulmanas cuya cooperación es importante para detectar cualquier plan terrorista en el futuro. Mostró a los refugiados como riesgos para la seguridad, pese a que, de hecho, son examinados de un modo mucho más exhaustivo que el número infinitamente mayor de personas que llegan a Estados Unidos por motivos de negocios, educación o turismo. Trump también demostró que no está dispuesto a limitar medidas excesivas como la vigilancia masiva, que supone una colosal invasión a la privacidad y no ha demostrado ser más eficaz que la vigilancia selectiva realizada con supervisión judicial.
Trump incluso deslizó la idea de volver a incorporar métodos de tortura como el simulacro de ahogamiento (waterboarding), aparentemente ajeno a que las “técnicas intensivas de interrogatorio” del presidente George W. Bush solo sirvieron para facilitar la tarea de quienes reclutan a terroristas. Su tardía confirmación —posterior a la elección— de la ineficacia de los métodos de tortura tras haber mantenido una conversación con el general a quien luego designó al frente de Departamento de Defensa no sirve de mucho consuelo, pues simultáneamente declaró que, aun así, estaba dispuesto a ordenar que se aplicaran torturas “si ese es el deseo del pueblo estadounidense”. Aparentemente, él sería el privilegiado intérprete de ese deseo, al tiempo que desestimaría las leyes y los tratados que prohíben infligir tal brutalidad y dolor independientemente de las circunstancias
La ola populista en Europa
En Europa, un movimiento populista similar intentó atribuir el estancamiento económico a las migraciones, tanto hacia la Unión Europea como dentro de esta. Aun así, quienes esperaban poner un freno a la migración votando a favor del Brexit—quizás el ejemplo más flagrante de esta tendencia— corren el riesgo de que la situación económica en Gran Bretaña empeore.
En todo el continente europeo, funcionarios y políticos se remontan a épocas distantes, incluso fantasiosas, a loa que atribuyen una supuesta pureza étnica nacional, pese a que en la mayoría de los países hay comunidades de inmigrantes establecidas y sumamente arraigadas, cuya integración como miembros productivos de la sociedad se ve afectada por esta hostilidad desde las clases dirigentes. Existe una ironía trágica en las políticas antirrefugiados de algunos líderes, como Orbán en Hungría: Europa aceptó a refugiados húngaros de la represión soviética, pero en la actualidad, el gobierno de Orbán hace todo lo que está a su alcance para hacerle la vida miserable a las últimas personas que huyen de la guerra y la persecución.
Ningún gobierno está obligado a admitir a todas las personas que lleguen a golpear las puertas de su país. No obstante, el derecho internacional limita las medidas que se pueden tomar para controlar las migraciones. Las personas que buscan asilo deben tener la posibilidad de una audiencia justa y, si se determina que sus reclamos son válidos, se les debe dar refugio. Nadie debería ser obligado a regresar a contextos de guerra, persecución o tortura. Con algunas excepciones, deberían establecerse medidas para que los inmigrantes que han pasado muchos años en un país o han establecido allí vínculos familares puedan regularizar su situación. La detención no debería ser arbitraria, y los procedimientos de deportación deben asegurar las garantías de debido proceso.
Con esas condiciones, los gobiernos pueden bloquear las migraciones por motivos económicos y enviar a sus países de origen a quienes se desplazan por estas razones.
Contrariamente a los llamamientos de los populistas, los derechos de las comunidades de inmigrantes que viven legalmente en un país deben ser plenamente respetados. Ninguna persona debería ser discriminada en cuestiones de vivienda, educación ni empleo. Todas las personas, independientemente de su situación legal, tienen derecho a ser protegidas por la policía y recibir un trato justo dentro del sistema judicial.
Los gobiernos deberían invertir en ayudar a los inmigrantes a integrarse y participar plenamente en la sociedad. Los funcionarios públicos, en particular, tienen la obligación de repudiar el odio y la intolerancia de los populistas y de reafirmar su confianza en tribunales independientes e imparciales cuya tarea consiste en la defensa de los derechos. Esas son las maneras más efectivas de asegurar que, aun cuando las naciones se vuelven más diversas, mantienen las tradiciones democráticas que, históricamente, han demostrado ser el mejor camino hacia la prosperidad.
Particularmente en Europa, algunos políticos justifican la hostilidad para con los inmigrantes —sobre todo musulmanes— sugiriendo que estas comunidades desean replicar la privación de derechos de la que son víctimas mujeres, gais y lesbianas en algunos de sus países de origen. No obstante, la respuesta adecuada a estas prácticas represivas es rechazarlas —ya que son el motivo del desplazamiento de muchos inmigrantes— y asegurar que todos los miembros de la sociedad respeten los derechos de todos los demás. La respuesta es no rechazar los derechos de un segmento de la población —que, en el clima actual, suelen ser las personas musulmanas— aduciendo hacerlo para proteger los derechos de otros. Esta selectividad en la aplicación de los derechos va en detrimento de la universalidad de los derechos que constituye su esencia.
El avance del autoritarismo en Turquía y Egipto
El gobierno de Erdoğan en Turquía, de características cada vez más dictatoriales, es un ejemplo de los peligros de que un líder avasalle derechos en nombre de la mayoría. Durante varios años, ha mostrado un nivel de tolerancia cada vez menor hacia quienes cuestionan sus planes, sea de realizar una construcción sobre un parque del centro de Estambul o de reformar la Constitución para permitir una presidencia ejecutiva.
En el último año, Erdoğan y su Partido de Justicia y Desarrollo utilizaron el intento de golpe y los cientos de víctimas que tuvo de saldo como una oportunidad para reprimir no solo a los golpistas que, según adujo, se habían asociado con el clérigo exiliado Fethullah Gülen, sino también a decenas de miles de otras personas que se consideraban seguidores. La declaración del estado de emergencia ofreció también una oportunidad para arremeter contra otros presuntos críticos de su gobierno y cerrar gran parte de los medios independientes y las organizaciones de la sociedad civil. A su vez, alegando perseguir al Partido de los Trabajadores del Kurdistán, o PKK, el gobierno envió a prisión a los líderes y parlamentarios del principal partido pro-kurdo y destituyó a sus alcaldes.
Tras el golpe, hubo una amplia manifestación de apoyo de todos los partidos al gobierno de Erdoğan, dado el alivio colectivo que sintieron muchas personas en Turquía cuando este intento no prosperó. Sin embargo, con este precedente de represión, y viendo diezmada la independencia de los tribunales y otras instituciones, no hubo ningún factor que obstaculizara la creciente represión impulsada por Erdoğan. Podría haberse esperado una respuesta firme y oportuna por parte de líderes occidentales, pero se interpusieron otros intereses en el camino (sea la reducción de la afluencia de refugiados a Europa o la lucha contra el autodenominado Estado Islámico, o ISIS).
Egipto, bajo el gobierno de Sisi, tuvo una evolución similar. Insatisfechos con el fugaz paso por el gobierno de los Hermanos Musulmanes, representados por el presidente Mohamed Morsi, muchos egipcios recibieron favorablemente el golpe militar liderado por Sisi en 2013. No obstante, Sisi puso en marcha un sistema de gobierno mucho más represivo que —incluso— la prolongada dictadura del presidente Hosni Mubarak, derrocado durante la Primavera Árabe. Por ejemplo, Sisi supervisó la matanza de al menos 817 manifestantes de los Hermanos Musulmanes en un solo día en agosto de 2013, en lo que constituyó una de las mayores masacres de manifestantes de los tiempos modernos.
Muchos egipcios supusieron que solamente se perseguiría a islamistas, pero Sisi se ha encargado de la desaparición total de espacios políticos, que implicó el cierre de organizaciones de derechos humanos, medios independientes y partidos políticos opositores, y la detención de decenas de miles de personas, a menudo después de haberlas sometido a torturas y casi sin procesos judiciales.
El superficial atractivo del líder autoritario
La creciente ola de populismo en nombre de lo que se percibe como la mayoría ha estado acompañada por una nueva fascinación por el autoritarismo, que se puso de manifiesto, de un modo particularmente notorio, durante la campaña de elecciones presidenciales de Estados Unidos. Si lo único que importa son los intereses declarados de la mayoría, sostiene el argumento, ¿por qué no aceptar entonces al autócrata que no muestra el más mínimo escrúpulo al propugnar su visión “mayoritaria” —aunque redunde en su propio beneficio— y someter a quienes discrepan de él?
No obstante, las pasiones del momento impulsadas por populistas suelen no dejar ver los peligros a más largo plazo que se ciernen sobre una sociedad gobernada por un líder autoritario. Putin, por ejemplo, ejerció la presidencia en un período en que la economía rusa se debilitó a causa de la corrupción masiva entre camaradas y por no haberse diversificado cuando los precios del petróleo eran altos, lo cual dejó a Rusia en una situación de vulnerabilidad ante la posterior caída. Movido por el temor a que el descontento popular que se vio en las calles de Moscú y en otras grandes ciudades a partir de 2011 reviviera y se propagara, Putin ha intentado evitarlo introduciendo restricciones draconianas sobre el derecho de reunión y de expresión, estableciendo nuevas sanciones sin precedentes para el disenso en Internet y paralizando a organizaciones de la sociedad civil.
El Kremlin fortaleció la autocracia de Putin y mejoró la baja aprobación de que gozaba, movilizando el nacionalismo público en apoyo a la ocupación rusa de Crimea. Esta medida dio lugar a sanciones de la Unión Europea y no hizo más que profundizar el deterioro de la economía. En Siria, su apoyo militar a la matanza de civiles por Assad, a la cual se sumaron bombarderos rusos, hizo que la posibilidad del levantamiento de esas sanciones, como una cuestión política, se tornara aún más remota. Hasta el momento, los habilidosos propagandistas del Kremlin han intentado justificar las dificultades económicas cada vez mayores subrayando la necesidad de contrarrestar los supuestos esfuerzos de Occidente por debilitar a Rusia. No obstante, a medida que avanza el declive de la economía, ese mensaje se hace cada vez más difícil de vender para los apologistas de Rusia.
Xi, el presidente de China, ha iniciado un camino similar marcado por la represión. China gozó de un notable crecimiento económico cuando líderes anteriores liberaron al pueblo chino, en términos económicos, de los caprichos del gobierno del Partido Comunista que había introducido el Gran Salto Adelante y la Revolución Cultural, con resultados desastrosos. No obstante, la liberalización económica no estuvo acompañada por una reforma política, que quedó trunca con el sofocamiento del movimiento democrático de la Plaza de Tiananmén en 1989. Los gobiernos posteriores tomaron decisiones económicas guiadas, mayormente, por el deseo del partido de sostener el crecimiento a cualquier costo para sosegar el descontento popular. La corrupción se extendió paralelamente al aumento de la desigualdad social y el deterioro medioambiental.
Preocupado además por la posibilidad de que el descontento popular aumentara a medida que la economía se desaceleraba, Xi también dio inicio a la represión más intensa desde la era de Tiananmén, lo cual redundó incluso en una menor rendición de cuentas por parte del gobierno. Pese a atribuirse a sí mismo una lista interminable de títulos de liderazgo, la imagen transmitida por este líder autoritario es cada vez más atemorizante, y tampoco logra satisfacer las demandas del pueblo chino de aire más limpio, alimentos más seguros, un sistema judicial justo y un gobierno que rinda cuentas.
Los gobiernos de otros autócratas se han caracterizado por tendencias similares. La revolución bolivariana en Venezuela, iniciada por el ya difunto presidente Hugo Chávez, y ahora custodiada por su sucesor, Nicolás Maduro, ha causado la ruina económica de los segmentos de menores recursos de la sociedad, a los cuales supuestamente ayuda. Su recompensa ha sido la hiperinflación, una grave escasez de alimentos y medicamentos y una nación donde las mayores reservas comprobadas de petróleo del planeta se redujeron a niveles penosos. El gobierno también ha impulsado redadas militares y policiales en comunidades de inmigrantes y de bajos recursos —que dieron origen numerosos señalamientos de abusos—, como ejecuciones extrajudiciales, deportaciones arbitrarias, desalojos y destrucción de viviendas.
Mientras tanto, el presidente Maduro, que controla al poder judicial, usó a los servicios de inteligencia para detener arbitrariamente y juzgar a políticos de oposición o personas comunes de postura crítica, frustró la capacidad legislativa de la mayoría opositora en la Asamblea Nacional, y utilizó a sus aliados en la autoridad electoral para obstaculizar la posibilidad de un referéndum revocatorio.
De hecho, existen numerosos antecedentes de autócratas que han obtenido buenos resultados para sí mismos, pero no para sus pueblos. Un análisis detallado muestra que incluso en los supuestos modelos de desarrollo bajo regímenes autoritarios, como los de Etiopía y Ruanda, la acción gubernamental ha ocasionado graves padecimientos. El gobierno de Etiopía obligó a trabajadores rurales y personas que se dedican a la ganadería a trasladarse a aldeas carentes de servicios, a fin de generar espacio para megaproyectos agrícolas. El gobierno de Ruanda realizó redadas de vendedores ambulantes y mendigos, que sufrieron violentas golpizas en centros de detención con condiciones de higiene deplorables, todo en nombre de mantener limpias las calles. En Asia Central abundan los líderes autoritarios de países que se han estancado bajo interminables gobiernos de estilo soviético. Incluso países del sudeste asiático con un estilo relativamente dinámico, actualmente ven amenazado su progreso económico a causa de la inoperancia de la junta militar tailandesa y los graves hechos de corrupción del gobierno del primer ministro malayo Najib Razak.
Ataque a organizaciones cívicas y a la Corte Penal Internacional
En África, algunos de los ataques más alarmantes a las garantías de derechos humanos parten de líderes autoritarios que, al negarse a traspasar el poder de manera pacífica, desvían las críticas aplicando medidas violentas y leyes. Es desconcertante el número de líderes africanos que han eliminado o ampliado los límites de sus mandatos, en lo que se denomina “golpes constitucionales”. Otros han iniciado una represión violenta para deshacerse de la oposición y desarticular protestas públicas ante elecciones fraudulentas o carentes de transparencia. Teodoro Obiang Nguema Mbasogo de Guinea Ecuatorial, Yoweri Museveni de Uganda y Robert Mugabe de Zimbabwe —que se mantuvieron en el poder por más de 30 años— modificaron la constitución de sus países para permanecer en sus cargos.
En los últimos años, varios presidentes procuraron extender sus mandatos, y esto se concretó, en algunas ocasiones, suprimiendo a la oposición, como en Ruanda, o a través de la represión violenta de protestas, como en Burundi y la República Democrática del Congo. Muchos de estos gobiernos usaron herramientas similares para restringir la incidencia de organizaciones de la sociedad civil y medios independientes, limitar el acceso a medios sociales y a Internet, y acabar con la oposición política. Los ataques a organizaciones cívicas estuvieron principalmente dirigidos a su financiamiento —Etiopía fue líder en esta táctica— y, llamativamente, muchos gobiernos que solicitan activamente ayuda, intercambios comerciales e inversiones del extranjero repentinamente se vuelven hostiles con las organizaciones de la sociedad civil que buscan aportes del exterior.
En algunas ocasiones, este contexto en el cual líderes autoritarios se niegan a renunciar a su poder se cruza con el temor a enfrentar procesos penales por delitos cometidos durante su mandato. El presidente de Burundi, Pierre Nkurunziza, fue el primero en anunciar los planes para retirarse de la Corte Penal Internacional (International Criminal Court, ICC), luego de que la violenta represión que tuvo lugar durante su gobierno lo dejó expuesto a enfrentar acciones judiciales. Pronto se sumó a esta idea el presidente de Gambia, Yahya Jammeh, un dictador que se distinguió por su crueldad, aunque poco después una votación lo sacó del poder. Su sucesor electo, Adama Barrow, afirmó que revertiría la decisión de Jammeh de retirarse de la corte. Aunque durante mucho tiempo Sudáfrica había sido líder en materia de derechos humanos y justicia en África, el presidente Jacob Zuma comenzó el proceso para abandonar la CPI, al verse acorralado por denuncias de corrupción y un bochornoso recurso legal en el país contra su decisión de ignorar una orden judicial y permitir que el presidente de Sudán, Omar al-Bashir, escape del país en lugar de responder a los cargos por genocidio y delitos de lesa humanidad en la CPI. A su vez, el presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta —de cuyos cargos en la CPI finalmente fueron retirados como resultado de las presiones a testigos y los obstáculos que puso el gobierno a la investigación de los fiscales— propició los ataques de la Unión Africana a la CPI.
Resultó evidente que estos pocos líderes de África no hablan por la totalidad de los africanos cuando, en todo el continente, numerosas organizaciones cívicas reafirmaron su apoyo a la CPI. Tuvieron el apoyo de estados como Nigeria, Tanzania, Senegal y Ghana. Estos países africanos pudieron ver más allá del falaz argumento de que la CPI —encabezada por una fiscal africana que trabaja para poner fin a la impunidad que ha permitido que tantas personas de África sufran atrocidades sin contar con ningún recurso— supuestamente sería antiafricana.
La CPI, que hasta el año 2015 había enfocado sus investigaciones únicamente en víctimas africanas, enfrenta el desafío de que estados poderosos, como Estados Unidos, China y Rusia, no se han incorporado a la corte. En noviembre de 2016, aún no había iniciado investigaciones formales en varias situaciones no africanas importantes que estaba analizando de manera preliminar, como la participación de oficiales estadounidenses en casos nunca juzgados de torturas en Afganistán o la política de funcionarios de Israel de transferir ilegalmente a ciudadanos israelíes a asentamientos en territorio ocupado de Cisjordania.
Si quienes se oponen a la corte realmente desean que se haga justicia de manera equitativa, deben impulsar esfuerzos para alentar a que estas investigaciones se completen, o presionar a Rusia y a China a fin de que dejen de aplicar su poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU para bloquear la competencia de la CPI respecto de atrocidades en Siria. Su silencio en estas causas más generales de justicia pone en evidencia su principal preocupación: frustrar las perspectivas de justicia en sus propios países. Que varios países de África pretendan establecer en cambio un tribunal africano que eximiría a presidentes en ejercicio y otros funcionarios de alto rango es un hecho que habla por sí solo.
Los ataques a la CPI no procedían solamente de África, sino que tenían en común un interés por la impunidad. Aunque Rusia nunca se había incorporado al tribunal, revocó su firma —una decisión simbólica sin trascendencia práctica— cuando la fiscal de la CPI abrió una investigación sobre delitos presuntamente cometidos durante el conflicto entre Georgia y Rusia que tuvo lugar en 2008 y sometió a análisis la situación de Ucrania. El presidente de Filipinas, Duterte, subestimó a la CPI y calificó a la corte de “inútil” cuando la fiscal advirtió que las declaraciones de Duterte a favor de ejecuciones sumarias podrían quedar bajo jurisdicción de la corte.
La CPI, con su mandato de impartir justicia para los delitos más graves del mundo cuando los tribunales nacionales no lo hacen, inevitablemente chocará con fuertes intereses políticos que se oponen a que haya rendición de cuentas. Para lograr resultados satisfactorios, necesita contrarrestar estas embestidas con asistencia política y práctica de quienes apoyan a la CPI.
Ataques a civiles en Siria
Siria representa, quizás, la amenaza más letal a los estándares de derechos humanos. No existe una regla de guerra más elemental que la prohibición de atacar a la población civil. Aun así, la estrategia militar de Assad ha sido apuntar de manera deliberada e indiscriminada contra civiles que viven en áreas del país controladas por la oposición armada, y también a estructuras civiles en el lugar, como hospitales.
Con bombardeos aéreos devastadores que incluyen “bombas de barril”, municiones en racimo, barreras de artillería y, ocasionalmente, armas químicas, Assad ha arrasado vastas áreas de ciudades sirias, con el objeto de despoblarlas para que a las fuerzas opositoras les sea más difícil operar allí. Esa estrategia se completó con asedios mortíferos para someter a la población a hambruna y obligarla a rendirse.
Desde septiembre de 2015, pese a estos crímenes de guerra manifiestos, se sumaron a Assad fuerzas rusas que han reforzado sustancialmente su capacidad de intervención, pero no han modificado su estrategia. De hecho, esta estrategia tiene enormes similitudes con la que usó el Kremlin para devastar la capital de Chechenia, Grozny, en 1999 y 2000, en un esfuerzo por aplastar la rebelión armada allí.
Estos ataques a civiles que constituyen crímenes de guerra, en un contexto de escaso esfuerzo global por llevar a sus autores ante la justicia, son la razón principal por la cual tantos ciudadanos sirios han sido desplazados. La mitad de la población fue obligada a abandonar su hogar, y aproximadamente 4,8 millones huyeron a países vecinos, principalmente El Líbano, Turquía y Jordania, y alrededor de un millón de personas continúa su desplazamiento hacia Europa. Aun así, cuando se trata de Siria, Occidente continúa principalmente enfocado en ISIS. ISIS es responsable de atrocidades inenarrables, y representa una amenaza que se extiende mucho más allá de su guarida en Siria y en Irak. No obstante, la cantidad de víctimas fatales atribuibles a ISIS en Siria es superada con creces por las que causó Assad. Fuentes locales estiman que las fuerzas de Assad y sus aliados son responsables de, aproximadamente, el 90 por ciento de las muertes de civiles en Siria.
Dado que la continuidad política de Assad en la actualidad depende del apoyo militar de Rusia, Putin está en una posición ideal para incidir en su conducta. Pero no hay evidencias que indiquen que el Kremlin haya aprovechado esa influencia para detener la matanza de civiles. Por el contrario, se sumaron a esto los bombardeos rusos, como en el caso trágico de Alepo.
Desafortunadamente, y para nuestra decepción, el gobierno de Obama, en particular, ha sido renuente a ejercer presión sobre Rusia para que use esa posición de influencia. En cambio, se enfocó en Rusia como socio en las conversaciones de paz, aun cuando las negociaciones se prolongaron interminablemente y tuvieron escasos resultados, mientras que los ataques a civiles hacen que la perspectiva de que las fuerzas opositoras sirias lleguen a un acuerdo con el gobierno sea aún más remota.
A juzgar por su retórica de campaña, el presidente electo Trump parece decidido a hacer que Estados Unidos se enfoque más intensamente en ISIS, e incluso propone unirse a Putin y Assad en ese esfuerzo. Es evidente que no tiene en cuenta que tan solo una ínfima parte de los esfuerzos de estas partes se ha dirigido contra ISIS, ni tampoco el grado en que las atrocidades que cometen favorece las posibilidades de ISIS de reclutar a miembros. Aun si al final ISIS fuera derrotado militarmente, estas atrocidades podrían fácilmente dar lugar a que surjan nuevos grupos extremistas, del mismo modo que atrocidades similares propiciaron el surgimiento de ISIS de las cenizas de Al-Qaeda en Irak.
La necesidad de reafirmar valores de derechos humanos
Lo que se necesita ante este avasallamiento global de derechos humanos es una vigorosa reivindicación y defensa de los valores básicos que apuntalan estos derechos.
Son muchos los actores interesados que deben desempeñar roles importantes. Las organizaciones de la sociedad civil, particularmente aquellas que luchan por la defensa de derechos, deben proteger el espacio cívico cuando este se encuentre amenazado, conformar alianzas entre las comunidades para mostrar el interés común por los derechos humanos, y tender puentes que acaben con la división entre Norte y Sur y permitan aunar fuerzas en contra de los autócratas que —claramente— están aprendiendo unos de otros.
Los medios de comunicación deberían ayudar a mostrar claramente las peligrosas tendencias que se están manifestando, y matizar su cobertura de las declaraciones y conductas actuales con análisis de las ramificaciones que estas tendrán a más largo plazo. También deberían hacer un esfuerzo especial por exponer y desacreditar la propaganda y las “falsas noticias” que generan algunos adeptos.
Los gobiernos que supuestamente han asumido un compromiso con los derechos humanos deben defender principios básicos con mayor regularidad. Eso incluye a las democracias de América Latina, África y Asia que, en la actualidad, votan a favor de propuestas nacionales en la ONU impulsadas por otros, pero rara vez toman la iniciativa, ya sea en la ONU o en sus relaciones directas con otros países.
En última instancia, la responsabilidad corresponde al público. Los demagogos son sumamente hábiles manipulando la información según su conveniencia, y consiguen apoyo popular tejiendo falsas explicaciones y ofreciendo soluciones mediocres a problemas genuinos. El mejor antídoto es que el público exija una política basada en la verdad y en los valores sobre los cuales se construye una democracia con respeto por los derechos. El populismo prende fácilmente cuando no hay oposición. Una fuerte reacción popular, que utilice todos los medios disponibles —organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos, medios de comunicación tradicionales y medios sociales— es la mejor defensa de los valores a los cuales tantas personas aún aspiran, a pesar de las dificultades que enfrentan.
Las mentiras no se convierten en verdades solamente por ser propagadas por un ejército de troles en Internet o una legión de adeptos. Las cajas de resonancia que replican datos falsos no son imposibles de evitar. Los hechos siguen siendo contundentes, y esta es la razón por la cual los autócratas llegan tan lejos para censurar a quienes denuncian verdades incómodas, especialmente violaciones de derechos humanos.
Los valores son frágiles. Dado que los valores de derechos humanos dependen fundamentalmente de la capacidad de empatizar con otros, de reconocer la importancia de tratar a otras personas del modo en que nosotros quisiéramos ser tratados y son especialmente vulnerables al discurso fácil de exclusión que promueven los demagogos. La cultura de respeto por los derechos humanos de una sociedad necesita cuidados periódicos, de lo contrario, queda expuesta a que los temores del momento arrasen con las ideas que constituyen la base de los gobiernos democráticos.